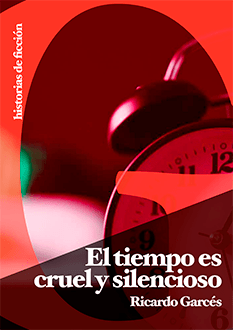Que se te cruce un gato negro por delante, que se te caiga la sal al suelo, que rompas un espejo, que pases por debajo de una escalera, que pises una grieta, que te levantes con el pie izquierdo… Todos estos eventos anuncian mala suerte, y todos son inofensivos. Como tener un corazón noble y ser una persona transparente (como la protagonista de esta historia).
Era un día triste, gris y con neblina, en un bosque tupido de árboles altos y abundante maleza. Había llovido toda la noche. Ella estaba sentada en un banco de madera viejo, oscuro por el hollín, cerca de lo que fue su casa. Tenía los ojos rojos con grandes ojeras producto de las noches sin dormir. En los últimos días había permanecido en una pequeña celda ubicada en el sótano de la abadía. Era fría y húmeda, de paredes de piedra, iluminada solamente por una pequeña ventana cuadrada, ubicada en la parte más alta del muro. En la celda no tenía espacio donde recostarse: todo el piso estaba lleno de excremento de ratas que se paseaban por allí, y ella les tenía temor.
La noche anterior, aprovechando el descuido del carcelero, que dejó sin seguro la celda luego de dejarle la cena, pudo escapar y escabullirse entre los estrechos y oscuros pasajes subterráneos, iluminados por antorchas moribundas, y tratando de hacer el menor ruido posible. Llegó a un gran portón de madera, que por suerte también se encontraba sin llave, pero al abrirlo el chillido de las viejas bisagras se escuchó como un gran estruendo en la noche silente. De pronto, ella oyó los ladridos de perros y los pasos acelerados de un grupo de personas, que vociferaba cosas inentendibles. Su corazón palpitó con vigor. Inspiró profundamente y se echó a correr en la oscuridad de la noche. Aunque sentía que se agitaba más y sus pulmones se llenaban de un aire muy frío, no se detuvo. Quería llegar a su casa, una pequeña cabaña en el bosque, para ver a su madre que estaba sola.
Sus pies descalzos golpeaban el duro suelo del camino. El sentirse en peligro le impedía hacerle caso al dolor que le producía las piedras y demás elementos cortantes, al herirle la planta y los dedos de sus pies. A lo lejos todavía escuchaba el ladrido de los perros y el trote de las personas. Al darse vuelta vio a lo lejos un grupo de antorchas. Tenía que escapar. Entonces escuchó el murmullo del agua: era un pequeño canal que atravesaba el camino, al cual se lanzó para ser transportada por la corriente. Su cuerpo, caliente por haber corrido, pronto sintió el frío del agua que le entumeció las articulaciones de sus extremidades.
De pronto comenzó a llover. Era raro: estaban en época de sequía. Pero esa noche el cielo se rompió y dejó caer toda el agua posible. Ella seguía siendo trasladada por la corriente que no era muy fuerte. En la oscuridad pudo reconocer la silueta de dos grandes rocas al borde del canal. Eran las dos rocas donde ella siempre iba a lavar la ropa. Extendió los brazos y nadó hacia ellas. Cuando salió del agua, toda empapada y tiritando de frío, pensó que no había mucha diferencia entre estar fuera o dentro del canal, porque la lluvia caía y recorría su cuerpo desde la cabeza hasta sus pies descalzos, sin piedad. En ese momento ella sintió que ni la naturaleza era piadosa con ella. Comenzó a dar pasos torpes y cortos, por el entumecimiento de sus piernas, pero a lo lejos distinguió un fuego que iluminaba la noche, y que venía del lugar donde se ubicaba su cabaña. Nuevamente empezó a correr, pero sus pies heridos no le permitieron avanzar de prisa. Al llegar a unos pasos de su casa, grande fue su impresión: la habían quemado. La lluvia solo pudo detener la desaparición de los cimientos y algunos parantes de gruesa madera; el fuego había consumido todo lo demás.
Con los harapos empapados, se arrodilló y se puso a llorar. Su cuerpo se estremeció y comenzó a sentir profundamente el dolor en sus pies descalzos. En la oscuridad que todavía se iluminaba por las llamaradas que morían con la lluvia, sus sollozos se confundían con el ruido nocturno del bosque. No podía distinguir nada, no podía saber si su madre estaba allí. La última vez que la había visto la había dejado postrada en la cama.
Entre lágrimas, y sin más abrigo que sus harapos totalmente mojados, parecía un espectro nocturno. Comenzó a recordar toda su vida. Se preguntó por qué, de ser una niña feliz, ahora era una mujer tan desdichada. Recordó que todo empezó en la adolescencia. Su cuerpo cambiaba y también su carácter. Se había vuelto retraída, de muy poco hablar, pero cuando lo hacía era directa y franca, también despierta e inteligente. Por eso se apartaba de las vulgaridades y chismes que circulaban en su pueblo. Físicamente era una joven atractiva. Pero la suma de su carácter, inteligencia y belleza se volvió un lastre, que poco a poco le ocasionó problemas muy grandes.
Ella no podía pasar desapercibida y atraía a muchos hombres. Aquí empezó su suplicio. Los hombres del pueblo, al ver que era una muchacha pobre, le hacían propuestas indecorosas, la miraban con lascivia; ella se defendía ridiculizándolos con un lenguaje pulcro y lacónico. Ante tremendas humillaciones, se fue ganando los odios de sus despechados galanes. Pronto llegarían las consecuencias. Las personas del pueblo comenzaron a inventar chismes sobre ella. Decían que era una mujer mala, con una vida licenciosa y que por las noches la veían en lo profundo del bosque realizando ritos paganos. Se decía que era bella porque había hecho un pacto con el diablo y que, cuando ella hablaba, las palabras eran pronunciadas por el mismo satanás. Debido a esas difamaciones esparcidas por la gente que la odiaba, todo el pueblo comenzó a repudiarla. El abad de la iglesia, solicitó ayuda de sus superiores para juzgar y castigar a la Amante de Satanás, que es como se le conocía.
Se preguntó cómo una persona tan inocente podía ser eso. Luego reflexionó. Ella nunca hizo el mal, ni deseó el mal a nadie, pero todos la consideraban una bruja. Su corazón era diáfano, no impuro como se manifestaba en el pueblo. Ella no podía entender las razones que llevaron a considerarla un ser tan despreciable, no lo creía; se sentía sola en un ambiente hostil, en donde solo su madre, una mujer enferma y postrada en una cama, la amaba y la apoyaba, así como los animales del bosque, con los cuales sí dialogaba. Ellos eran extraordinarios confidentes, porque la escuchaban y miraban sin interrumpirla, sin juzgarla.
Los primeros rayos de luz que cortaban la neblina caían sobre ella, y hacían brillar las lágrimas en su cara oscura por el hollín. Ahora sola, sentada al frente de los restos de su casa aún humeante, pudo ver el cuerpo calcinado de su madre, que se hallaba retorcido y con la boca abierta, lo que evidenciaba una muerte dolorosa. Nuevamente las lágrimas inundaron sus ojos y comenzó a gritar desconsolada. Sabía que pronto vendrían por ella, sabía que muy pronto la someterían, la torturarían y luego matarían. Pagaría por ser una persona transparente, sincera, hermosa, y de un corazón noble y nada hipócrita; esos eran sus delitos, que, distorsionados por los chismes del vulgo, eran atributos sucios y dones del demonio. Pronto llegaría su muerte y ella seguía tratando de entender el por qué. Nunca encontraría respuesta. Los lamentos desconsolados trasmitían su impotencia ante tamaña injusticia.