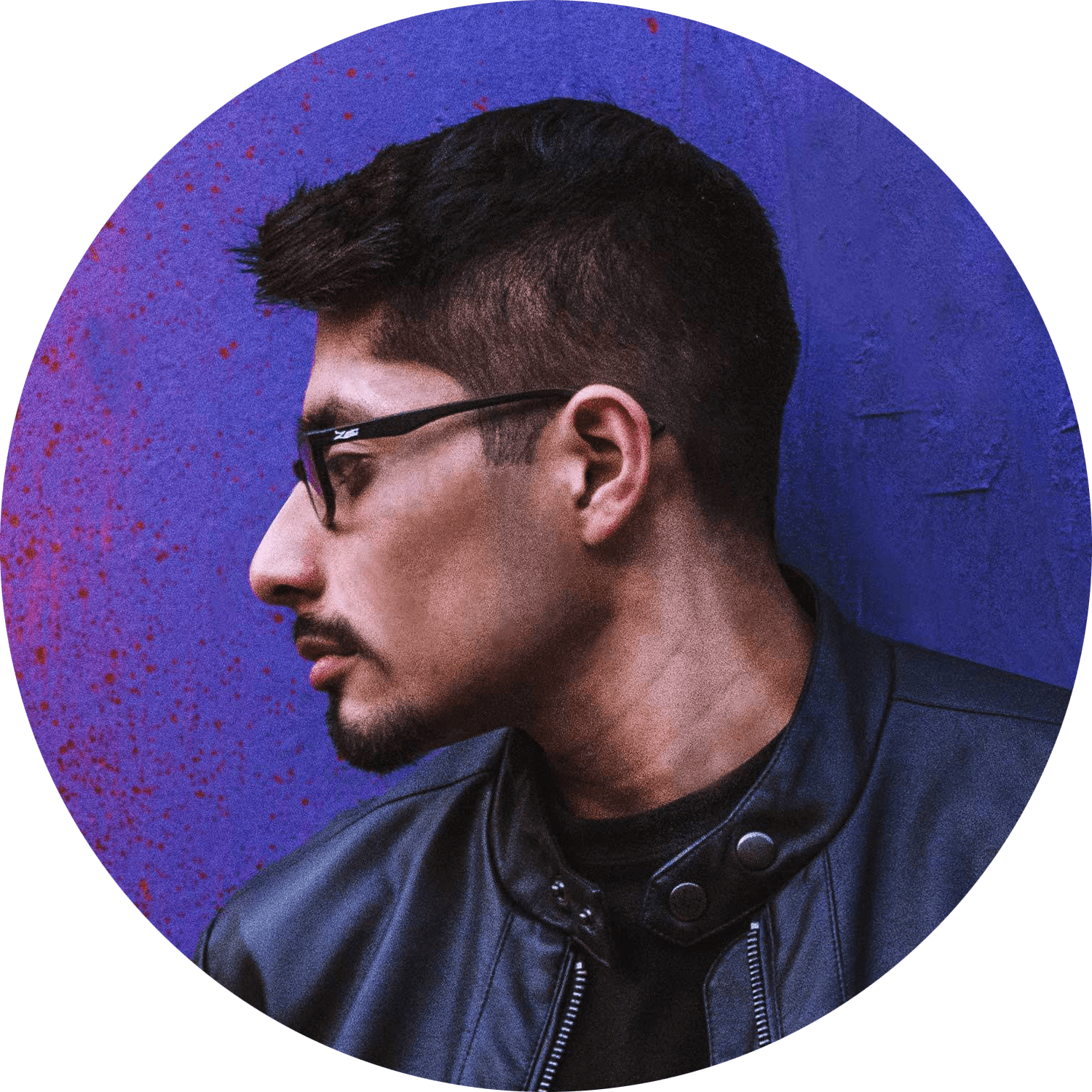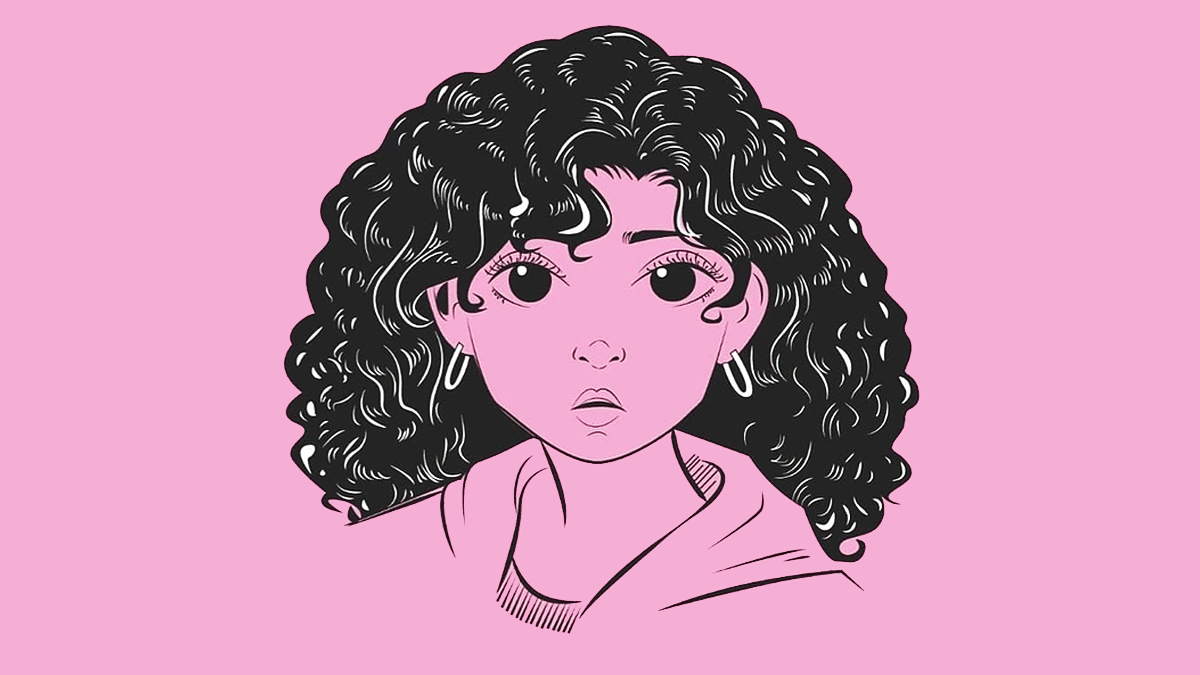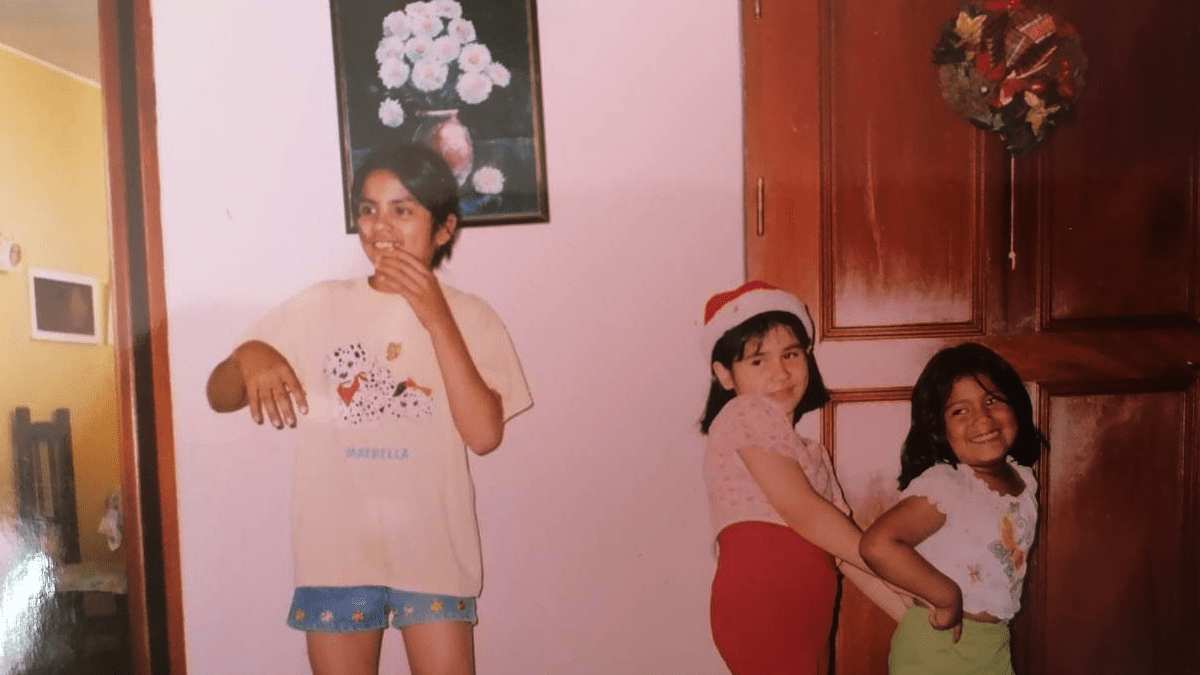Eran los primeros días de abril, cuando uno no sabía realmente si creer todo lo que veía en la televisión. «Nos quieren asustar» solía vociferarse, pero luego llamadas como la que cuento aquí servían de destrabe.
Acuciado por el hambre, resolví bajar a la cocina. En la sala vi a mi mamá con el auricular del teléfono al oído y la escoba a su lado. Estaba sentada sobre el brazo del sillón que daba a la ventana y mi papá, en el sillón del otro extremo con los ojos achinados y la cabeza ligeramente hacia adelante: aguzaba el oído para oír la televisión que, por poco, no estaba en mute. Cuando rebuscaba en uno de los reposteros, me llamó la atención lo que mi mamá hablaba por teléfono:
—¿También ha muerto? No te lo puedo creer. Hace unos días lo vi por mi jardín. Trataba de atrapar un canario. Supuse que se le había escapado.
Me asomé a la puerta de la cocina y, con mi anillo, toqué el marco. Mi papá volteó a verme y le pregunté mediante muecas quién estaba al otro lado de la línea.
—La Doris —susurró.
—Ah, esa sapolia. Y, ¿qué dice? —pregunté, como si él tuviera poderes telepáticos para escuchar la conversación completa.
—Dice que el chinito ha muerto.
Al parecer, mi viejo tenía poderes.
—¿Qué chinito? —inquirí, mientras me le acercaba.
—El que se sentaba en el parque.
—¡No! ¿En serio! —exclamé incrédulo.
Traté de hacer memoria para determinar cuándo había sido la última vez que lo había visto; sin embargo, no pude recordar.
«si Dios verdaderamente era tan bueno y bondadoso como se lo pintaban, le perdonaría todos sus pecados»
El “chinito”, como le llamábamos en mi casa, era un anciano solitario que vivía en una de las casas de la acera colindante al parque, y que era visitado de cuando en cuando por sus dos hermanas. Estas eran también ancianas, que apenas podían caminar. Tenían un perrito: un bulldog francés, el cual era gracioso de ver cuando llevaba su correa puesta. Andaba unos cuantos pasos y se detenía, y no para oler ni para orinar ni para vaciar el estómago, sino para esperar a que sus amas avanzaran lo suficiente como para que la correa perdiera tensión y él pudiera dar otros cuantos pasos más. La casa del anciano estaba más o menos a mitad de cuadra.
En una oportunidad, con mi mamá tomamos el tiempo que las viejitas se demoraban en llegar a la esquina. Sin exagerar, puedo decir que un cuarto de hora. En cuanto al “chinito”, este era más agilito. Muy pocas veces lo vi salir a la tienda, o al mercado, pues unas morenas vecinas nuestras le vendían menú. Sin embargo, sí era frecuente verlo de pie en su entrada, o sentado en una de las bancas del parque. Vestía siempre polos jetoneados, shorts y sandalias. Para sentarse, prefería las mañanas, que era cuando el parque estaba vacío. Cuando su salida coincidía con el momento en que yo sacaba a mi perro a pasear, procuraba evitar pasar al lado de él. Temía que en una de esas se le diera por hablarme y no me pudiera zafar de su verborrea. Recuerdo que, una de aquellas mañanas, dos señoras evangelistas se sentaron frente a él con la inocente intención de predicarle la palabra de Dios. Como no osé pasar entre ellos, no pude oír bien su conversación, por lo que ahora no logro recordar con exactitud lo poco que sí llegué a escuchar. De lo que sí estoy seguro es que en unas pocas palabras les afirmó que era ateo y que, para él, ellas no deberían tener ningún problema con que lo fuera, ni con que cualquier otro lo fuera, porque al final, si Dios verdaderamente era tan bueno y bondadoso como se lo pintaban, le perdonaría todos sus pecados. Las religiosas, amargas, recogieron sus cosas y se fueron caminando deprisa. No me hubiese sorprendido si hubieran lanzado algún improperio contra el anciano.

En otra ocasión, mi mamá me narró que, mientras limpiaba las ventanas de su dormitorio, distinguió al viejo sentado de espaldas con los pantalones en los tobillos. “Estaba ahí inmóvil, enseñando la raya del poto”. Me señaló una de las bancas del parque. “En qué estaría pensando”. “En broncearse los huevos” pensé yo. Resulta que, estando así, “la vieja regalona de al lado, con el pretexto de rezarle a la imagen de la Virgen, salió y se puso a hablar con él”. Me pregunté de qué podrían haber estado hablando. Otro recuerdo vino a mi mente. Casualmente la Doris, en una de sus visitas, le había contado a mi mamá que alguien le había dicho que aquella señora de al lado no sabía qué hacer, pues al chinito se le daba a veces por ver pornografía y como por la edad el oído ya no le funcionaba bien, tenían cada tanto grandes conciertos de gemidos.
Con estas imágenes, trataba de imaginar lo terrible que debía haber sido el chinito en su juventud, cuando mi mamá colgó el teléfono.
—¿Quién se ha muerto? —le pregunté al instante.
—Dice que un señor que vivía arriba de la bodega.
—¿Por el COVID?
—Sí, y parece que el “chinito” también. Aunque según Doris, él ya padecía de problemas respiratorios. Qué penita, ¿no? Al menos ya está en un lugar mejor.
—Si es que Dios lo ha dejado entrar.