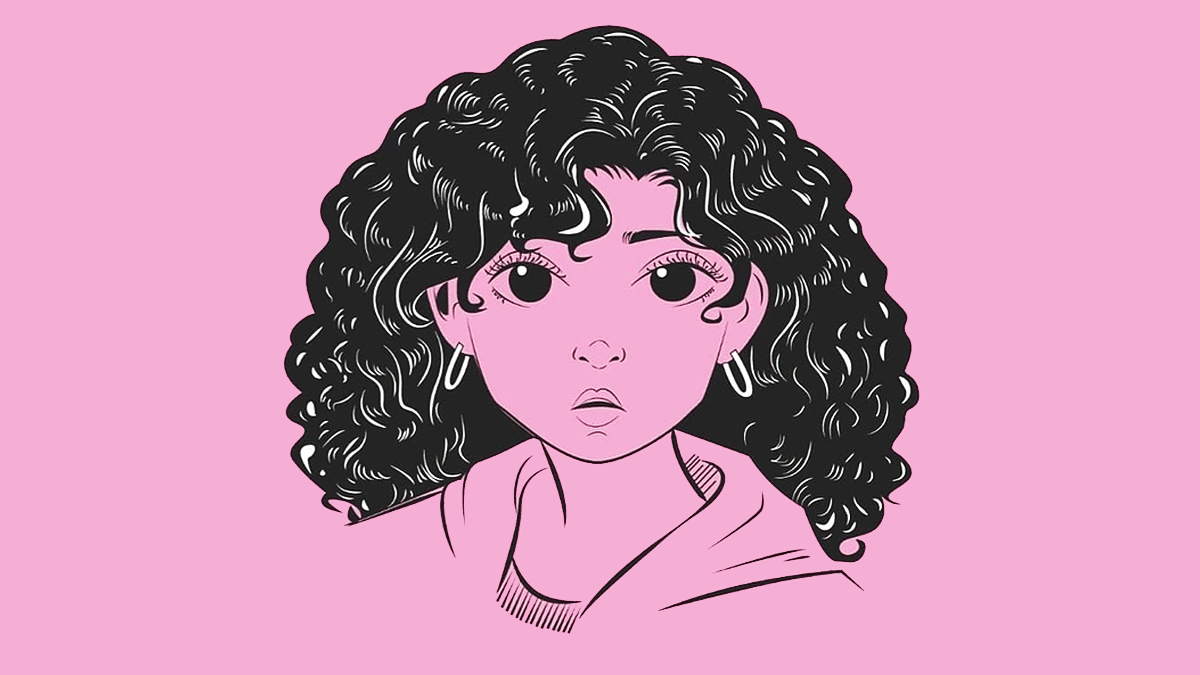Subir a tender la ropa es de momento el paseo que me conecta con mi entorno. Es el techo del tercer piso de mi casa la cubierta de un barco varado en el asfalto en deterioro de la calle donde vivo. Al final de ella, inamovible y contemplativa, sobrevive la pequeña huaca.
Más allá, el ruido blanco de los motores enfatiza que no hay mucho de ‘nuevo’ en la ‘nueva normalidad’. El paso de los aviones es ahora menos frecuente. Si alguno surca el cielo mientras estiro una chompa húmeda y pesada – una de aquellas que hunde un poco la tensa línea del cordel- ensayo en mis deseos el pedido de una puesta de sol.
Ahora aprecio el sol. Son los días soleados los más felices del intermitente invierno en Lima. Las tardes se alargan en la extensión del manto de luz de un falso verano. La ropa seca rápido.

Si el paseo es nocturno, porque el tiempo es tirano y hay que lavar cuando se pueda, aprovecho para ver las luces. Hoy hubo estrellas en La Gris. Pude contar más de catorce, lo cual es una suerte en una ciudad donde la contaminación lumínica rara vez le da tregua a los astros. Al fondo del paisaje ha crecido un edificio. Solo tres ventanas encendidas en un bloque sin gracia. Erecto, vertical, desolado. El cerro San Cristóbal -apu mayor de la ciudad- es un punto chiquitito con una luz titilante en su cima. Las copas de los árboles se mecen suavecito en los parques vecinos.
Termino de colgar las medias impares como colocando notas en un pentagrama de alambre. Esta es mi canción. Gotea en mi cabeza en forma de palabras bailables. La tina está vacía. Es hora de volver a mi no soledad.