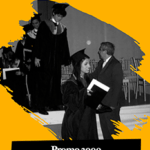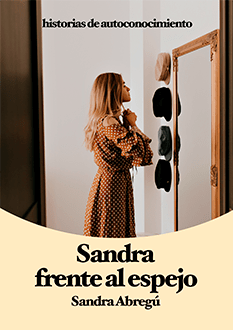La mirada más difícil de sostener es la propia: no hay dónde esconderse. Uno de los primeros ejercicios que proponemos en Machucabotones es mirarse al espejo. De esta autoreflexión salen los textos más íntimos y reveladores de nuestros alumnos. El autoconocimiento es inevitable para el escritor que no tiene miedo a observarse en toda su humanidad. Este acto revelatorio purga culpas, airea resquicios. Lamerse las heridas en la plaza pública invita al lector a esconder menos, también. Al sol sanamos todos.
El sonido del aire que entra en las turbinas del avión ahoga tu cabeza con pensamientos que no viajan a ninguna parte, pero que te acompañan cuando no hay nadie más que tu propio reflejo. Siempre aparece cuando cierras la puerta del baño y detrás de ti se alejan las risas de tu madre y tu hermana, que platican en la sala, y los gritos de los hijos del vecino porque su amiguito no les pasa la pelota.
Gotas secas manchan el espejo. Abres el caño para hacer tiempo, no quieres volver afuera nunca más. Podrías estar media hora oliendo los perfumes de la gaveta de debajo del lavadero con tal de no volver. La luz es solo un foco blanco, que ilumina el espectáculo en el que estás llorando sin poder hablar. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no te vas a otro lado, donde no tengas que mirarte a los ojos miedosos y húmedos? Sigues cabizbajo, no quieres ver tu reflejo, no quieres saber de él y de cómo los bordes de sus ojos están rojos de tanto lagrimear. En algún momento tiene que levantar la vista. El agua del caño ha estado corriendo por tanto tiempo, que tienes las manos heladas.

—¿Esto es todo lo que harás? ¿Por qué viniste aquí? ¿Acaso viniste a lamentarte? Para eso tienes una cama que solo dejas dos horas al día para desayunar. ¿Qué haces aquí? ¿Te gusta perder el tiempo?
—No quiero volver. Es mejor llorar aquí sin las miradas de mi hermana y de mi madre, sin poder oír las risas de los niños. Risas que hace mucho tiempo no salen de mi boca.
Lloras tanto, que cierras el caño y aún así el agua sigue corriendo. Te ves al espejo después de muchos meses. No ves los ojos dulces que dice tu madre que tienes, ves los que solían cuidar a las personas que amas, amigos que han dejado de hablarte. No ves los cachetes que le gustaba aplastar a tu abuela, ves las consecuencias de comer por ansiedad a las dos de la mañana. No ves una boca sonriente, ves los labios que tiemblan cuando tus lágrimas salen sin que haya papel suficiente para secarlas o no haya papel para nada. Ves al otro del espejo, ese ser que se grita a sí mismo por no haberse convertido en todo lo que juraba ser a los veinte años: un joven con sueños cumplidos y una sonrisa en el rostro.
Te gritas tanto, te dices que sin importar que hoy hayas despertado con el sol en el rostro y la música de nuevas oportunidades, todo puede salir mal en dos segundos, y pasa. Como la vez que saliste a la calle como un hombre nuevo, pero te susurraron que nunca ibas a cambiar. Entonces recurriste a la ley de la atracción de tu madre, esa que dice que puedes obtener todo lo que quieras si tan solo lo deseas. Sin embargo, ¿cuántas veces le pediste a cualquier fuerza superior en el cielo que por favor te desapareciera? Y sigues aquí, escribiendo medias palabras con el temor de que al volverlas a leer tenga que borrarlas. Porque llega un punto donde, de tanto llorar, no puedes hacerlo; que, de tanto correr y huir, solo quedan las cuatro paredes de tu cuarto, y sin importar qué tantas camas puedan entrar, solo te importa tener un suelo donde echarte a esperar a que el cielo se abra y te lleve al espacio sin vida, o que la sensación que describes desaparezca o sirva para algo. No para ti, para alguien en el mundo. Suena pretencioso, quizá somos pretenciosos cuando creemos poder ayudar a los demás con todo lo que hacemos sin importar que somos uno entre siete mil millones. Y así es cuando ves tu reflejo, no solo en un espejo de baño, sino en un charco de agua, en la ventana iluminada de un carro y en una foto que tenías guardada donde luces como ahora: resentido por tu vida sin poder moverte.
Y piensas que mereces ese destino. Que por alguna razón eres la peor persona que te has encontrado en cualquier avenida. Quizá porque le levantaste la voz a tu madre y nunca le pediste disculpas o porque no le tendiste la mano a tu amigo que te dijo que ya no le importaba morir en esta vida. Sin embargo, cierta parte de ti sabe lo hermoso que sería tener en tu puerta a todos tus amigos esperando para celebrar tu cumpleaños. Pero en el fondo te aterra que ese día llegue porque crees que no vales tanto como para que quieran festejarte. Y lloras cuando te imaginas tu fiesta y no ha asistido nadie. Y crees que todo es real. Que, si ahorita mismo llamaras a todos tus amigos para invitarlos a tu fiesta, te dirían que no vales la pena. Y esas palabras se repiten en tu cabeza todos los días.
«de tanto correr y huir, solo quedan las cuatro paredes de tu cuarto, y sin importar qué tantas camas puedan entrar, solo te importa tener un suelo donde echarte a esperar a que el cielo se abra y te lleve al espacio sin vida, o que la sensación que describes desaparezca o sirva para algo. No para ti, para alguien en el mundo».
Esa rutina te hace gritarte tan fuerte, que tienes que tomar paracetamol porque ahora te duele la cabeza y tienes que fingir en la calle que no estás llorando mientras caminas a tu casa. Y solo cuando dejas de existir; cuando por tercera vez te echas a llorar bajo una manta, con las persianas de tu cuarto cerradas y la puerta con llave para que nadie pueda alcanzarte; cuando lo único que escuchas hasta que se apagan las luces es esa turbina de avión, te das cuenta de todo lo que estás perdiendo. La sonrisa de un amigo, los besos de tu madre, la mano en el hombro de tu abuela, las nubes y el sol, la satisfacción de terminar un texto y decir que te gusta, ver una película y llegar a casa a soñar con tiempos mejores, con aventuras lejanas en la luna, con el amor de tu vida. Y te puedes dar el lujo de no decirte pretencioso cuando intentas darle la mano al que lo necesita con tu arte. Le llamas arte a lo que te sale del corazón. Intentas no dudarlo mil veces, te haces un nuevo corte de pelo que te queda tan bien que cuando te miras al espejo no puedes evitar mirarte con ojos de dulzura, y te das cuenta de que te quieres y de que esa voz que lleva gritándote tanto tiempo no te tiene respeto. Le dices que se vaya y se va por unas horas para volver por la tarde. Pero te das cuenta de que sus gritos ya no son tan fuertes y de que, a pesar de que llores, tienes a alguien a quien contarle todas las promesas que no has cumplido, y que te dice que podrás hacerlo a veces. Que al despertar se reinicia el juego, y puedes elegir la rutina que llevarás sin importar los errores, los castigos y los reflejos. Porque te puedes mirar al espejo y sonreír de vez en cuando, decirte la gran persona que eres, pensar en todo lo que has logrado, los amigos del camino, los textos escritos y que faltan por escribir. Y por fin sales de ese baño a otro mundo donde puedes llorar y reír con tu madre y tu hermana, y celebrar que el hijo del vecino acaba de ganar su campeonato de fútbol del barrio y hay sol en el día.