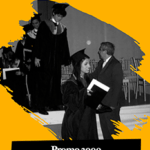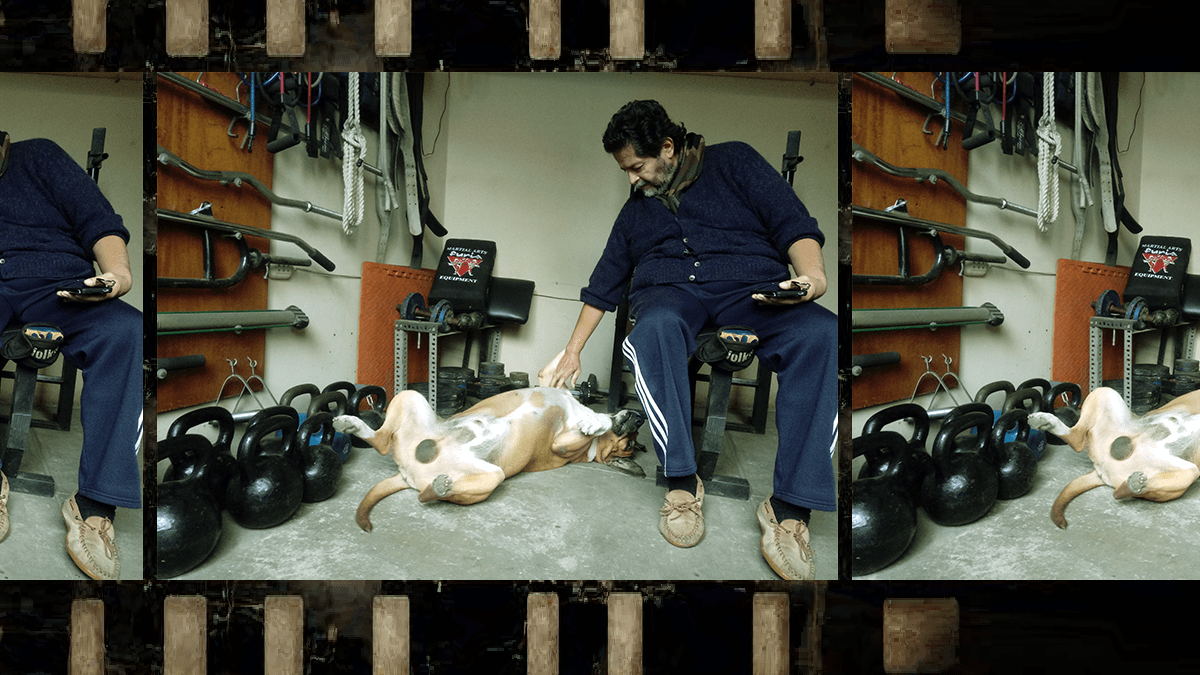Larga la lucha que tuvo que hacer el autor para obtener sus rulos «frondosos y orgullosos». Aunque luego se los tuvo que volar. Ahora solo le quedan recuerdos. ¿Qué anécdotas tendrá con su cabellera? ¿Por qué se la habrá tenido que cortar? Este cuento es «Solo para pelucones».
Introducción a la pelosidad
A principios del 2003 yo tenía catorce años. En aquella época sufrí los cambios por los que pasa cualquier adolescente. Recuerdo muy claro esos cambios físicos y mentales que se mezclaban en una desagradable, creciente e inevitable bola de nieve. Una bola de nieve apestosa, lujuriosa y con cada vez más pelos. Crecían como les daba la gana y por todas partes. Lo peor de todo era que no estaba solo, todos mis amigos pasaban por lo mismo. Fue una época de estirarse, de ensancharse y de tragar. ¡Dios mío, cuánto tragábamos! Las mamás ya no querían que fuéramos juntos a ninguna casa por el desabastecimiento que causábamos. Éramos una plaga. Una plaga apestosa, lujuriosa y con cada vez más pelos.
Los olores que expedíamos nos obligaron a usar fragancias. Empezamos a utilizar el infame desodorante Axe. Lo atomizábamos contra nosotros cada cinco minutos para oler bien, pero en realidad era algo contraproducente, pues lo único que hacíamos era apestar a lo que sea que apestáramos más Axe.
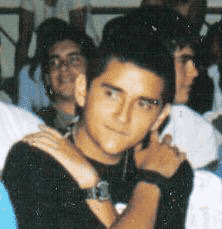
Aunque todo mi cuerpo se transformaba y crecía, mi cabeza no lo hacía. Había decidido no sumarse a la metamorfosis. Mi cuerpo ya se asemeja al del joven que sería, pero mi cabeza seguía siendo de chibolo. Sin embargo, un día, harto de los patitos, las pelotas y los cohetes del Messenger, decidí buscar entre todos los álbumes de fotos de mi mamá una foto decente para escanear y cambiar por fin mi imagen de display. El aparador de la sala estaba lleno de esos álbumes. Tenía en mente la foto de un viaje familiar a la sierra que acabábamos de hacer. Se me veía muy bien. Pero de pronto unas fotos sueltas cayeron del interior del álbum “De 3 a 5 añitos” y tuve una hermosa revelación. En una de ellas, un niño de rostro angelical y con peinado de querubín sonreía ampliamente sobre una torta azul con el castillo de Los Muppets. No pude apartar la vista. No solo porque no sabía que Los Muppets tenían un castillo, sino también por algo llamativo que tenía el niño: rulos.
La cabeza de ese niño estaba repleta de rulos color chocolate. Levanté la mirada y me vi reflejado en la luna de la vitrina del aparador. Me reconocí de inmediato. Yo era ese niño. El problema era que mi cabeza tenía un horroroso look de “mango chupado”. El mismo que había llevado por años. Terrible. No dejaba de preguntarme por qué me habían privado de mis rulos por tanto tiempo. Y, así de rápido como me reconocí, también tomé una decisión. Si mi cabeza aún no se decidía a cambiar como el resto de mi cuerpo, pues la cambiaría yo mismo con las cosas que sí podía controlar. Quizás seguiría siendo un chibolo huevón, pero sería un chibolo huevón con rulos frondosos y orgullosos. Era tiempo de que liberase a mi pelo del yugo de mi madre, de mi padre y de todos los que se opusieran a que lo llevara como me diera la gana. Desde ese momento empezó mi lucha por dejarlo crecer hasta que fuera un pelucón.
Mis primeros meses de soldado del pelo largo fueron relativamente buenos. Todo ese verano del 2003 me valí de excusas y artimañas para dejarlo crecer. Me volví especialista en desviar la atención de él y en ocultarlo de diversas formas (aunque no todas eran buenas: febrero en Lima y yo usando un chullo, por ejemplo). A mediados de marzo mis rulos desordenados brotaban más y más de mi cabeza, como los de la oveja negra más tupida. Era hermoso. Mi nueva imagen se volvió enseguida mi favorita. Pero no me sentí realmente orgulloso hasta el día en el que me dijeron pelucón por primera vez.
«Era tiempo de que liberase a mi pelo del yugo de mi madre, de mi padre y de todos los que se opusieran a que lo llevara como me diera la gana».
Había acompañado a mi mamá al supermercado Santa Isabel de la avenida La Encalada. Ella tenía la costumbre de mandarme al mercado contiguo “El Edén” a comprar algunas cosas que consideraba estarían más frescas allí. Compré pescado en la pescadería, carne en la carnicería, y cuando me acercaba a comprar un sol de pasas en un puestito, escuché a un hombre decir “Un chibolo pelucón me ha dejado su vuelto”. Era el pescadero. Mi sorpresa fue hermosa y profunda, mientras veía en cámara lenta cómo el carnicero estiraba el brazo y me señalaba a mí. Entré a ese mercado como un chibolo cualquiera, pero salí como un chibolo pelucón. Todo había cambiado. Estaba muy contento conmigo mismo, por eso disfruté cada día del verano, hasta que empezó el colegio. Al principio todo estuvo muy bien, pero luego empezaron a lloverme amonestaciones.
Así de ridículos eran en esos tiempos. Exceptuando un verano en el que no fui derrotado por mis padres, no volví a ser pelucón hasta el 2005. Mis días de colegial peruano difieren mucho de la realidad actual. En esa época lo más común era que los colegios y las familias sean las instituciones más castrantes para desarrollarse. Por eso me gusta pensar que cada vez que alcé la voz contra sus anticuadas formas, de alguna manera colaboré con los tiempos modernos. Ahora prima la individualización y uno cada vez es más libre de expresarse como mejor le parezca. Siempre habrá detractores, siempre, solo que ahora es más difícil que alguien se atreva a tomar decisiones por otro. Por eso me gusta pensar que, por mínimo que haya sido mi aporte, yo fui parte de esa rebelión.
Aventuras pelares
Yo ya había hecho las paces con que el condenado virus se aferrase a la vida en toda clase de superficie. Bastaba con que desinfectara la piel, el plástico, el papel, el metal y la madera, para estar seguro. Y todo anduvo bien, hasta que un científico (imagino que peludo) descubrió que el pelo es uno de sus asentamientos predilectos. Yo, gordo, sedentario y resistente a la insulina, ya era presa primorosa para el bicho del mal. En cada esquina, encarnado en cualquier persona, sentía al covid-19 mirándome y relamiéndose. No tenía otra opción. Por primera vez en mi vida lo mejor y más seguro era el pelo corto.
—¡Pala! —exclamó mi peluquero de confianza cuando me quité la vincha. No me veía desde hacía mucho tiempo. Estaba acostumbrado a mi frondosidad, pero no a tanto desorden.
—Hace unos meses dejé que mi novia lo recortara un poco. Desde entonces nadie lo ha tocado —le dije.
—Has tenido suerte, compare. No está tan mal. Otros han venido y ¡pala! —exclamó otra vez, mientras examinaba mi cabeza—, ni te imaginas cómo estaban. ¡Unos looks pal’ culo! ¿Qué harás ahora? ¿Lo bajo como siempre?
—No. Córtalo todo, bien pegado. Arriba déjalo un poquitín más alto para que mi cabeza no parezca una bola.



Me miró a través de nuestros reflejos. Claramente él esperaba que riera confesando una broma, pero yo iba muy en serio. Cuando advirtió que mi decisión era firme, asintió e inicio su faena. Yo me quedé ahí, acongojado, viendo cómo me trasquilaban. De mi cabeza cayeron dos chullos, medias de lana y hasta una chompa. Las motas de pelo se precipitaban como si se tratara de una demolición. Se agarraban de todo lo que podían para no llegar hasta el suelo. Era doloroso.
Acabada la faena me miré al espejo con resignación, solo para asimilar que efectivamente estaba corto. Por primera vez, yo mismo había decidido dejar de ser pelucón. Le di una propina a mi peluquero y pagué el servicio en caja. Ni bien atravesé la salida del local, una brisa helada me hizo sentir cuánta falta me haría el pelo. La corriente me hizo sentir algo que nunca había experimentado: congelamiento en la nuca pelada. Fue una sensación vulnerable, triste. Diría que hasta enfermiza. Así de trágica fue esa primera sensación.
Además, al tocarme la pelada, sentí que redescubría el tacto. Pude sentir todos los huesos que, pegados entre sí, configuraban mi cráneo. Noté hendiduras y formaciones peculiares. Pero lo que más llamó mi atención fue algo que solo podría describir como un pequeño cuerno al final de mi nuca. ¡Una locura! ¿Desde hace cuánto no sentía mi cuero cabelludo? ¿Alguna vez lo hice?
Seguí caminando hasta mi hogar en esa incipiente tarde de agosto. Los vientos helados seguían recordándome todo el tiempo que ya no era más un pelucón. Para dejar de sentirme mal, decidí refugiarme en mis recuerdos. Estos me llevaron con mucha sutileza quince años atrás, a las celebraciones de Fiestas Patrias en el colegio. Era alumno de quinto de secundaria, miembro de la escolta, y tenía que desfilar.
«al tocarme la pelada, sentí que redescubría el tacto. Pude sentir todos los huesos que, pegados entre sí, configuraban mi cráneo. Noté hendiduras y formaciones peculiares».
—Me he aguantado las puteadas de mis papás. He hecho de todo para que no me amonesten los auxiliares de conducta. Tengo que soportar la mirada de asco de mi abuela. ¿Y quieren que me corte el pelo por el desfile? —dije indignado—. ¿No hay otros que quieran marchar?
—No jodas. Somos la misma escolta desde tercero, el mismo grupo de todos los años. No nos cagues, pues. Y por tu pelo de mierda encima —me dijo Saúl, de metro ochenta y piel aceitunada. Sus pelos parecían las cerdas de una escobilla de zapatos.
—¿Y por qué no joden a Mario? —reclamé.
—Pues porque soy una piltrafa. Mi pelo y mi cabeza juntos entran en la boina. Tu mitraza no, es puro guaipe —se defendió Mario.
—Ya, esperen, tengo una idea.
Corrí y me encerré en el baño como media hora. Tenía en mi mochila la crema para peinar que siempre usaba. Me embadurné la cabeza como una torta con chantillí. Me peiné con los dedos muchas veces. Luego, con las palmas de las manos, presioné todo mi pelo hacia abajo y con fuerza, y lo mantuve así hasta que quedó todo pegado y planchado contra mi cuero cabelludo. Brillaba como si me hubiese pulido la cabeza. Me puse la boina y salí. Mis amigos no se lo creían. Estaban boquiabiertos.
—Ya está —dije orgulloso.
—Ala… ¡Qué asco! —me dijo Mario, después de salir de su asqueado asombro.
Pero era eso o no desfilaba con ellos. Así que no les quedó de otra y aceptaron. Bebito, el indiscutible abanderado, de metro noventa y piel blanca, con pelos rubios como de choclo, pero rígidos como tallarines crudos, me dirigió unas palabras muy sabias:
—Se te va a ir todo a la mierda, lo sabes, ¿no?
Pero no le hice caso. Le respondí con la mano como espantando un pedo oloroso de mi cara. Mi decisión ya estaba tomada: marcharía y lo haría así, con la cabeza pulida.

Al día siguiente llegamos muy temprano para el desfile. Y tal y como lo había vaticinado el “grandazo por las huevas” de Bebito, la gracia no me duró ni diez minutos. Las leyendas dicen que unos tentáculos se asomaron desde lo más recóndito de mi boina, que reptaron por mis orejas y mi nuca y que amenazaron a los niños de primero de primaria que estaban en formación al lado de nosotros. Mi cráneo se derritió bajo mi boina. Sentí gotas de sabrá Dios qué deslizándose por mis patillas y mi cogote. Cerca del final, mi boina empezó a levitar sobre mi cabeza, parecía un truco de magia. Los niños de primero de primaria no sabían que lo que ocurría era que mis rulos retornaban a su forma. Para ellos ocurría algo mágico y divertido, motivo por el cual empezaron a señalarme y reírse. A mi lado, Mario presionaba fuerte los labios para evitar hacer lo mismo. Aproveché que la atención estaba en el discurso del director para presionar la boina y regresarla a su sitio. Pero cuando la boina saltó impulsada por los resortes, yo también ajusté los labios como Mario. Los niños nos veían muy animados. Bebito, desde la parte delantera de la formación, llevó su mentón al hombro derecho y nos calló con un corto y potente “¡Sh!”.
Salí del trance inducido por ese recuerdo juvenil, y me di cuenta de que ya no hacía tanto frío. Aunque quizás me había calentado por la caminata y no era cosa del clima. Me quité los anteojos: pequeños pelitos estaban pegados en sus lunas. Mientras los quitaba soplándolos y pasándoles el dedo muy ligeramente, recordé cómo limpiaron alrededor de mi silla, cuando aún ni siquiera me había ido. Subieron mis pelos contra su voluntad a un recogedor, ayudándose con una escoba, y luego los vaciaron a un tacho con otros pelos de otras personas. Un tacho inmoral, protegido con una bolsa de plástico para no ensuciarse. Era un tacho desfachatado, sin tapa ni honra.
Otra vez iba perdiendo contra la depresión por la ausencia de mi pelo, así que opté por sumergirme en otro recuerdo. Esta vez pensé en los peinados, en la única vez que opté por hacerme un corte especial. En el 2015 trabajaba en una empresa en la que uno tenía libertad para verse como le diera la gana. La única limitación era que no debía tener mal aspecto. Decidí cambiar los rulos por algo más sofisticado, acorde con la moda del momento. De esta manera, la frondosidad se ordenó para dar paso a una colita a la altura de mi coronilla: un peinado común entre los hípsters que es conocido como man bun. Por temas laborales que no vienen al caso, cierto día tuve que reunirme con un cliente en un Starbucks. Yo llegué antes y me acerqué al barista para ir adelantando mi pedido: un café americano. Me quedé parado mirando mi celular al lado de la estación de entrega de pedidos. Asumí que el americano saldría enseguida.
El barista que me acababa de atender se acercó, mientras veía el nombre escrito en el vaso. La letra efe fue lo único que logró pronunciar antes de quedarse callado de golpe. Fue como si no entendiera el nombre. Me miró de manera extraña y sostuvo esa mirada por algunos segundos, siempre sonriente. Luego, sin decir nada, me dejó el vaso: un frappuccino venti.
—Yo te pedí un café americano —le dije.
—Sí, pero primero me pediste este frappuccino —me indicó sonriendo.
—No —le dije.
—Sí —me repitió sin dejar de sonreír.
De pronto, sentí una voz detrás de mí.
—Es mío —dijo la voz.
Volteé para ver al dueño de la voz. ¡Oh, sorpresa! Era yo, un yo más viejo, pero un yo. Lentes negros de marco grande y grueso, man bun, barba completa, camisa de paño a cuadros, chaleco, jean y botines color camello. Ese yo más viejo me extendía la mano para que le entregara su bebida. En la mesa de la que creo se había parado había un yo más, pero sin lentes y con un iPad en las manos. En la barra al lado mío, otro yo, con menos estilo para combinar las mismas prendas ya mencionadas, conversaba con un yo en terno. Pude distinguir dos yoes más en el local, y hasta una yo, con el mismo estilo, pero sin barba. El mundo se había llenado de nosotros. Ese mismo día decidí no volver a usar el man bun, al menos en eso tendría que diferenciarme. Lo volvería a usar greñudo y multiforme, del tipo que hacía a mi mamá llorar. El guaipe usado. El horroroso.
Familia antipelística
Nunca entenderé por qué hay tanto rechazo al pelo largo en los hombres. Recuerdo muy bien a mis enemigos cuando era adolescente y me dejaba el pelo un poco más largo de lo normal. Automáticamente todas las mujeres de mi familia empezaban a criticarme y decirme que se veía feo. “¿Feo? ¿En serio?” pensaba. Esas señoras no han visto bien al hombre del que tienen una estatuilla clavada en una cruz. Está a vista y paciencia de todos, pero lo ignoran. Y lo mismo respecto a los santos. Cómo una familia tan religiosa como la mía puede tener imágenes de ellos por todos lados, y, aun así, ser incapaz de darse cuenta de que todas las representaciones religiosas masculinas solo tienen dos opciones: pelucones o calvos. La imagen más famosa de todas en la casa de mi abuelita es la del Corazón de Jesús. Hay un cuadro gigantesco e impresionante en la sala. Jesús aparece solemne. Su frondosa cabellera no tiene rival, así como su imponente barba. ¡Qué hermoso sujeto!
Luego de las confundidas señoras vienen los peores: los boomers. Todos los señores de más de cincuenta años con traumas viriles, concebidos en la posguerra tras la derrota de los nazis. Los boomers nos dicen afeminados por dejarnos el pelo largo. Recuerdo emotivamente algún domingo familiar, de esos en los que todo el mundo invadía la casa de mi abuela. Subí al segundo piso y me encontré con dos de mis tíos viendo una película de Clint Eastwood. Cuando me vieron, inmediatamente empezaron con el cargamontón.
—¡Sobrino, cuidado que te cambias de equipo! —me dijo mi tío el calvo.
—Cómprate tu sachet de Wellapon para que te quede más lindo. ¡No! ¡Ya sé! Mejor un “Blondor”, para que quedes gringa y regia —me dijo mi otro tío, papá de mi primo gay.
«Cómo una familia tan religiosa como la mía puede tener imágenes de ellos por todos lados, y, aun así, ser incapaz de darse cuenta de que todas las representaciones religiosas masculinas solo tienen dos opciones: pelucones o calvos».
Lo peor es que hablaban regocijándose, mientras veían películas viejas con vaqueros peludos. Los malos tenían el pelo largo, sucio, greñudo, oscuro y salvaje; y los buenos, largo también, pero por lo demás todo lo contrario. Eran portadores de las cabelleras más sedosas del viejo oeste.
—Van a dar Rambo 3 a las cinco en ATV —les dije. Ambos se miraron como niños emocionados.
El Pelador
Sin embargo, hay alguien que sí me supo ganar. Alguien que con sutileza me convencía para mutilar mi cabellera. Que anteponía sus intereses contra los míos con una destreza envidiable. El bigote más perfecto, la barba más tupida: mi papá.
—Oye, hijo. Ya pues. ¿Ya te puedes cortar esa huevada de pelo?
Era un sábado por la mañana del 2006. Mi papá se preparaba para salir. Yo, de dieciocho años, estaba tirado en el mueble viendo algún partido de la liga inglesa de fútbol. Vestía un pantalón de moda de esa época, los mal llamados “incaicos”, y un polo gigantesco con huecos que aún conservo como pijama.
—Nunca, pa. No molestes pues, me quiero hacer una cola —respondí altanero, pero con mucho miedo.
—Bueno, ni hablar, me pones en una disyuntiva. —Mi papá sacó su billetera. Para un mequetrefe vividor como lo era yo en esa época juvenil, el fin de semana dependía de lo que saliera de ese maravilloso objeto. Lo miraba con los ojos vidriosos. Mi atención era absoluta. Pero nada salió de ahí—. ¿Sabes qué? Con tu look todo mamarrachento no sé si darte propina o limosna.
Luego de decirme eso cerró con elegancia la billetera, se despidió y salió de la casa. Me había quedado sin propina. Lo perseguí hasta el estacionamiento. Le dije que me diera para ir a la peluquería, pero también para salir con mis amigos. Así me convertí en un vendido. Cutreado vilmente por mi propio padre.
Quiero terminar estas líneas diciéndoles a todos los pelucones que no se rindan. Hemos avanzado mucho en la lucha. Ahora somos dueños de nuestro peinado y es muy raro que nos pongan restricciones para usarlo como nos plazca. La “malaspectosidad” sigue siendo el origen del enfrentamiento actualmente. Y eso no es más que prejuicio. Tenemos enemigos por doquier, que juzgan a los pelucones cuando los peores políticos, los peores asesinos y las peores personas en general son las que tienen un meticuloso pelo recortado. ¡Es cierto!, salvo por Charles Manson y Genghis Khan. Piénsenlo un poco.
La maldad siempre se oculta tras un pelo ordenado, nunca tras un pelo libre.