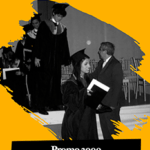Aunque vivimos en una sociedad regida por leyes que procuran orden y progreso, es inevitable observar en las calles a personas que no tienen ninguna posesión. Algunas de ellas subsisten gracias a la caridad de algunos, y otras, gracias al reciclaje o venta de golosinas. Esas personas representan tan solo una pequeña región del amplio espectro socioeconómico que domina el país. Podemos ignorarlas, podemos ayudarlas con una limosna y seguir con nuestro camino o, mejor aún, podemos conocerlas desde sus viviendas para ver de qué otras maneras podemos ayudarlas. Como José.
Cambió el juego
Cuando uno es niño, todo su mundo gira alrededor del juego: en la calle, en la hora del recreo, con los primos… Todo es juego. Yo crecí en ese mundo. Solo me dedicaba a estudiar y a jugar.
Con el tiempo me di cuenta de algo, algo que tal vez para uno, a la edad de doce años, no es cosa de preocupación.
A esa edad empecé a vivir en Chimbote, una ciudad con hermosas playas y en crecimiento por la pesca y el acero. Anteriormente vivía en Nepeña, un pueblo pequeño, alejado de Chimbote unos 40 minutos. Me gustaba vivir en Nepeña porque no existía conflictos o temor. Uno podía dormir toda la noche con las puertas abiertas de la casa, todos se conocían. En ese entonces era casi innecesaria la seguridad policial. Pero viajo a Chimbote por una sola cosa: quería estar más cerca de mis primos para seguir jugando. Era en lo único que pensaba. Cuando mis padres aceptan que nos vayamos a vivir a Chimbote, me di cuenta de algo que viví en carne propia.

Toma de conciencia
Uno de los primeros días de marzo de aquel año, cuando iniciaron mis clases en el colegio, estaba caminando con mi madre por un pasaje estrecho de una sola vereda, con un parque enfrente. De pronto pude observar a lo lejos cómo un hombre de unos 35 años de edad pasó corriendo hacia el otro lado. Yo supuse que algo se le estaba escapando. Tal vez se le había caído una moneda o tal vez un billete que se le estaba volando. Cuando paso por esa misma dirección con mi madre, me doy con la sorpresa de que era un mendigo con la ropa desgarrada, casi mostrando sus genitales por completo. Su polo negro estaba roto, su cabello sucio, su cara pintada con tierra y su mirada perdida.
De pequeño me habían explicado que los mendigos eran personas que vivían en la calle por carencia de un hogar o de una familia que los atienda. Bueno, eso era lo que mi mente dibujaba siempre: una persona con ropa sucia, triste, echada en el suelo esperando su muerte. Pero algo cambió mi forma de ver a estas personas. Cuando lo miré, me sonrió y me levantó la mano para agitarla y gritarme con mucha energía: «¡Hola!».
Me asusté. No lo entendía. Se suponía que estaban tristes, que se sentían muy deprimidos como para saludar a una persona. Es más, ni me conocía y me había saludado como si realmente me conociera. Me llevé una gran sorpresa, además del susto.
Mi madre me sostuvo fuerte la mano y me puso hacia su otro lado. Lo hizo por miedo a que la persona me lanzara algo o a que saltara de improviso, pero para mí fue todo lo contrario. No sé cómo explicarlo, pero imagínense que durante toda su vida les hubieran dicho que el cielo es completamente celeste y, cuando salen a verlo, se dan cuenta de que no solo es celeste, sino que es mucho más que eso, y empiezan a ver nubes, aves, el sol y muchas otras cosas más que se puedan imaginar.
Yo seguía caminando con mi madre, pero no paraba de girar la cabeza para seguir viendo al mendigo. Obviamente el señor ya no hacía nada. Era como si hubiera regresado a su propio mundo, pero desde aquel entonces mi forma de vida cambió por completo.

Nueva perspectiva
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ya no creía mucho en las cosas que me decían, en cómo me las describían. Tenía que verlo con mis propios ojos. Sé que toda persona tiene su propia forma de mirar al mundo, su propio punto de vista, y que con ello forma su vida. La mía cambió para bien, supongo.
Ahora tengo unos ojos que no juzgan un libro por su portada. Me he convertido en una persona más humana, perceptible a las emociones de los demás y eso hace que tenga el impulso incontrolable de ayudar. Muchas veces me he arriesgado yendo a lugares no muy tranquilos y eso le preocupa a mi madre, y la entiendo. Sé que a veces no suelo medir cuánto es lo que me expongo, pero esa es mi lucha. Sé que como padres buscan el bienestar de los hijos, buscan seguir abrigándolos con sus propias alas, pero para mí el concepto de la vida es ser cada vez más humano.
«Ahora tengo unos ojos que no juzgan un libro por su portada. Me he convertido en una persona más humana, perceptible a las emociones de los demás y eso hace que tenga el impulso incontrolable de ayudar».
Recuerdo que, cuando participaba de mi confirmación, a mis quince años, el padre de aquel entonces me dijo: «Hijo, si tienes una fe firme puesta en algo que quieras hacer, por más que veas que es casi imposible lograrlo, tu fe hará que continúes».
Cada vez que lo recuerdo, me imagino su dejo español que aún retumba en mi cabeza. Era una gran persona, por él casi entro en la orden sacerdotal. Lo recuerdo claramente con una sonrisa en el rostro.
Es por ello que subrayo que esta es mi lucha, una lucha que he sabido guardar en silencio. Solo mis padres saben de ella, y bueno, ahora ustedes. Los dejo con este pensamiento:
Toda persona busca ser alguien en la vida. Toda persona busca estar bien, sentirse bien, tener amigos y personas que le estimen mucho. Mi consejo es: no negocien su felicidad, y la felicidad puede ser distinta para cada uno de ustedes, porque cada ser humano tiene sus propios ojos, cada persona lucha consigo misma para seguir manteniendo vivos esos ojos que están constantemente buscando la felicidad que se merecen. Yo ya encontré la mía. La encontré desde aquella vez que miré los ojos de aquel mendigo. Ahora los invito a que encuentren la suya.
Mantengan firme esa fe.