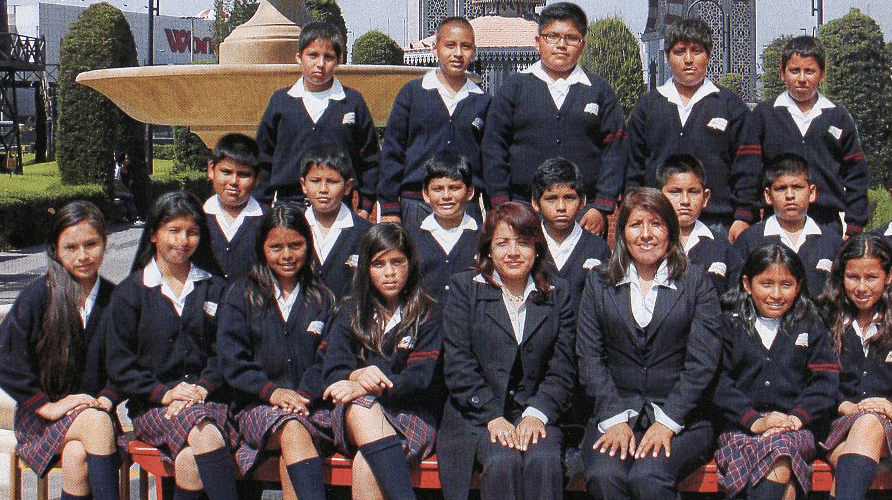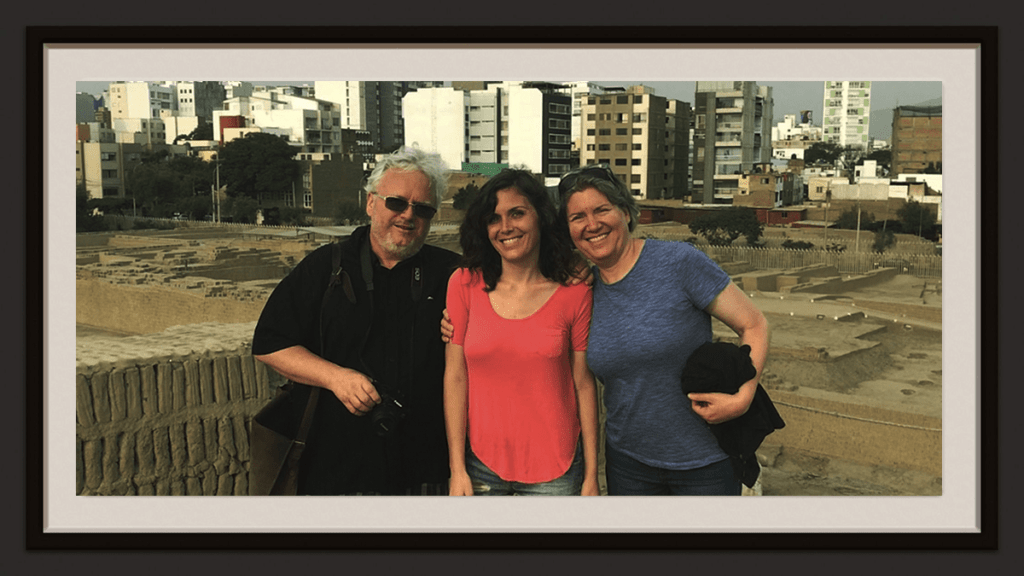
Somos el resultado de nuestra interacción con el entorno. Nuestras relaciones familiares y amicales, lo que observamos en la calle y en el televisor, lo que oímos en la radio, lo que leemos… Todo influye en lo que pensamos y sentimos. A veces lo manejamos bien, otras no. A veces fortalecemos nuestra personalidad, otras la perdemos. Pero no importa si es que sucede lo segundo, porque la vida, como queda demostrado en este relato, encuentra maneras de enseñarnos a que seamos fieles a nuestra escencia. Tarde o temparno encontraremos nuestro sendero.
Era la típica niña con baja autoestima, metida en un mundo de gustos y experiencias que los demás consideraban extraños, y rodeada por compañeros que se burlaban abiertamente.
Era yo.
No solo la típica nerd y chica torpe, sino la que se identificaba a sí misma por lo emocional y socialmente necesitada que era. Dejé, por años, que mi identidad se formara según mi propia percepción de qué pensaban los demás sobre mí.
Crecí, pero me convertí en una adolescente aún más torpe. Ahora, por mi cuenta, había desarrollado más gustos particulares y extraños. Me había empezado a vestir con cierta libertad, lo cual era resultado de las ganas de destacar y del hecho de que mi madre jamás sirvió como fuente de consejos de moda. También había identificado, de a pocos, cómo realmente me quería sentir, qué buscaba. En todas las actividades de mi vida (las clases, los deportes, el tiempo familiar) había creado una jerarquía precaria de prioridades. Primero que nada, priorizaba a mis amigos y mi deseo de buscar su aprobación.
Encontré tal aprobación en una relación romántica que empecé a escondidas con un hombre mayor. Él tenía veintitrés y yo dieciséis. Salí en secreto con él por dos años. Curiosamente, a pesar de que me había convencido de que era la aprobación que buscaba (sentirme deseable, interesante y querida), mis opiniones sobre mí misma iban cayéndose durante esta relación secreta.
«Pero no le creía. Nunca me pude imaginar que ella pudiera tener razón cuando el resto del mundo me decía gorda, fea y rara».
Qué pena me da ahora, mirando hacia atrás y reflexionando, pues las personas que más me afirmaban entonces eran mis papás. Mi mamá en particular era mi mejor amiga, mi mayor fan, quien siempre insistía en que yo era la más fuerte, la más inteligente y la más bella. Ella apenas quedaba con sobras de confianza para sí misma. Pero no le creía. Nunca me pude imaginar que ella pudiera tener razón cuando el resto del mundo me decía gorda, fea y rara. Pero mi pobre mamá seguía canalizando sus halagos hacia el agujero negro que era mi autoestima.
Por lo que cuando me fui de la casa de mis papás apenas cumplí los dieciocho, y les dije con quién había estado saliendo, lo primero que pensó mi mamá fue que me había fallado de algún modo. Ella misma absorbió todo aquel peso de sentirse inadecuada bajo el cual yo había sufrido.
Los años pasaron, las estaciones cambiaron tres veces y mi familia extendida dejó de invitarme a reuniones familiares. Mis papás y mi hermano hacían el mayor esfuerzo que podían, pero a nadie le caía bien mi pareja. Era egoísta. No sabía comer verduras y siempre picaba su plato frente a los demás para sacar solo la carne. Era poco educado como huésped y no mostraba más interés que hacer dinero y leer libros de auto ayuda sobre los negocios. Pero a mí me daba atención, al menos a veces. En realidad hacía un objeto de mí, pero yo no sabía la diferencia. Me dio lo que yo quería sentir. Después de unos años y sin sorpresa de nadie (ni siquiera de mí), se terminó la relación luego de su enésima infidelidad.

Una tarde, cansada y deprimida por lo misia e insegura que estaba, después de la ruptura salvaje, después de haber comido por una semana nada más que lo que encontraba en alguna u otra lata, y después de quedarme sin ninguna buena relación con mi familia y amigos, me senté en el carro para ir a algún sitio. Encendí la radio y por los parlantes sonó el comienzo de una canción de los Beatles. La canción, que yo conocía muy bien, pinta una escena en la que una madre encuentra, sola en la madrugada, una nota que su hija dejó al haberse ido para siempre meras horas antes. En ese momento, con la canción vibrando desde los parlantes hasta mi tuétano, lloré.
Llamé a mi mamá al día siguiente. Durante los años habíamos arreglado nuestra relación de a pocos, aunque solo hasta cierto punto. Le conté, atreviéndome a ser vulnerable con ella por primera vez después de mucho tiempo, lo que me pasó cuando sonó esa canción en el carro. Desde el teléfono, mi mamá de repente sonaba resfriada. Me percaté de que estaba llorando. Sin decir nada más, sin tener que pedirle perdón, sin siquiera tener que explayarme sobre qué me hizo sentir esa canción tan triste y meliflua, ella supo. Yo le estaba diciendo que quería volver al hogar. Lloré de nuevo. Lloramos las dos en el teléfono, sin nada más que decir.
Entonces, llegué a aprender no solo cómo me quería sentir después de todo, sino también cómo no me quería sentir. No me quería sentir hecha un objeto de nuevo. Ni quería medir mi valor ni por lo que dijera una pareja, ni por la exclusión o el juzgamiento de mi familia y compañeros. Pero tampoco quería vivir para siempre en la casa de mis papás, buscando a mi mamá, dependiendo de ella para que me diera caricias en el pelo y me hiciera sentir feliz.
«Sin decir nada más, sin tener que pedirle perdón, sin siquiera tener que explayarme sobre qué me hizo sentir esa canción tan triste y meliflua, ella supo. Yo le estaba diciendo que quería volver al hogar».
Empecé a escribir a diario, hice una gran limpieza de amigos y arreglé mi jerarquía de prioridades. Se quedaron algunos problemas como la deuda y las pocas oportunidades en el trabajo, pero seguía en movimiento constante, aunque dando pasos pequeños. Mi nuevo ritmo empezó a definirme. De repente, solo me quería sentir productiva, como si estuviera optimizando mi tiempo, como un tiburón que tiene que nadar incluso en el sueño para que sigan inflándose sus pulmones. Saltaba de un trabajo sumamente inadecuado a otro mejor, y a otro aún mejor, y luego a una nueva ciudad.
Mis éxitos no me definían tanto como mi deseo de siempre crear, siempre seguir, siempre alcanzar o superar algo. Tenía una manía de alejarme del pasado y acercarme a algún punto donde me pudiera sentir satisfecha. Eso quería. Mientras tanto, me sentía gratificada y agradecida por los pasos en el camino, y pensaba que así era cómo me quería sentir. Una oportunidad me llevó a otro país, y luego a otro. Aprendí por prueba y error cómo sostenerme, y por una serie de pruebas exitosas y una pizca de fortuna. Ahora les escribo desde un escritorio en la oficina desde la cual gestiono una pequeña empresa.
La cosa es que, desde la cima del ahora, veo más claramente el pasado y mi reflejo arriba, en el cielo. Veo mi sombra estirándose hacia el horizonte del futuro, no al del pasado. Y desde esta cima no creo que “sentirme productiva” sea lo que quiero.
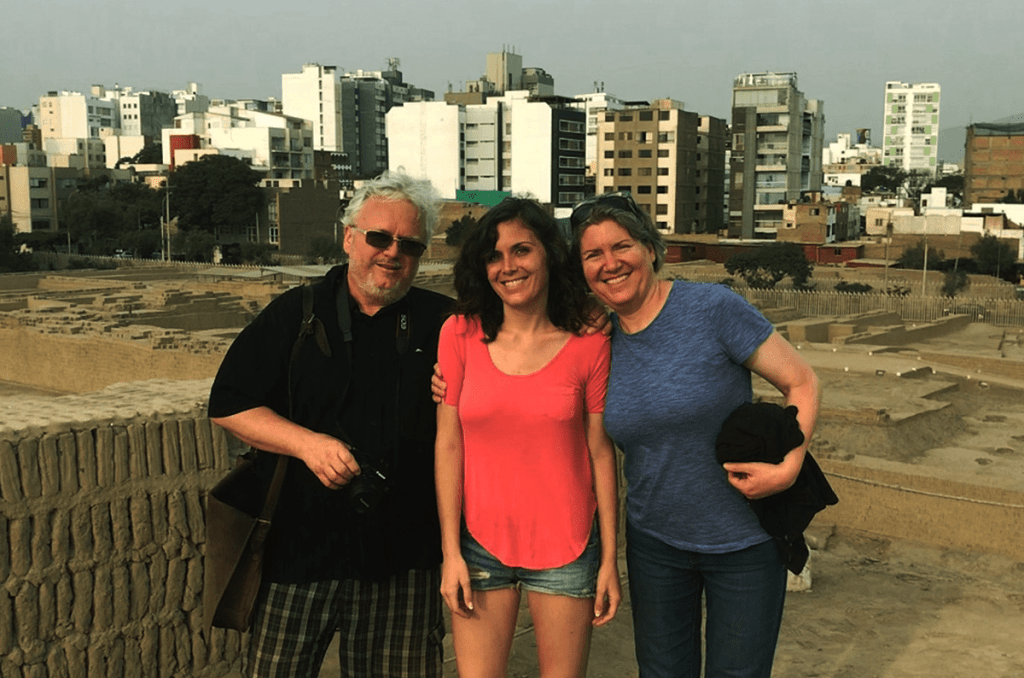
Hace precisamente cuatro días hablaba con un amigo sobre algo que yo pensaba que entendía muy bien sobre mí misma. De hecho, hablaba justo de este deseo de lograr, producir, crear, de esta gratificación de siempre estar haciendo algo, mejorando algo, llegando a algún lugar. Le confesé que el nadar siempre hacia adelante, al igual que un tiburón, me daba cierto orgullo, que incluso me identificaba por ello. Y aunque no lo dije, en el fondo oscuro de mi mente le añadí: “Porque era un fracaso antes, pero ahora no”.
Mi amigo, sentado muy relajado en su sillón con su cuerpo largo como un fideo bien cocido, se puso erguido de repente y me preguntó, con curiosidad sincera:
—Haces, pero, ¿cuándo piensas?
—Solo cuando me permito el tiempo para llorar —me dije a mí misma. A él le respondí—: Programo el tiempo adecuado para relajarme o pensar cuando pueda. Incluso el llorar al escuchar una canción que sé que me lo inspirará es algo que agendo. Hay que maximizar el tiempo.
—Pero —mi amigo hizo un gesto con su mano como si estuviera por hechizarme con el innegable razonamiento—, si tanto te gusta planear y ‘hacer, hacer, hacer’, seguro te has dado cuenta de que no puedes planearlo todo, y que muy a menudo estás adaptando tus planes a lo que pase en la vida, ¿no?
—Sí —le dije—, tanto me gusta hacer planes que me alegra poder ‘reconfeccionar’ algún plan ya hecho para acomodar las nuevas circunstancias.
Le sonreí, mientras indicaba con un “sí” de mi cabeza mi emoción plenamente expuesta. Mi amigo pausó antes de entregarme su nocaut.
—Bueno, si estás ajustando los planes siempre, pareciera que no tuvieras planes.
Hacer un plan del rompecabezas que tienes frente de ti dos veces al día, cada vez que cambia algo, parece un acto para mantener el control sobre lo mucho, mucho que no se puede planear.
Me imaginé por un momento frente a mi futuro, con una sensación de caer en espiral y mi barriga doblándose por el miedo. El no tener el control me asustaba casi igual que la misma muerte. Veía de repente al futuro llegando hacia mí como una neblina oscura y espesa. Se acercaba como una tormenta que se retorcía como si una gran licuadora la agitara desde el cielo.
Tenía razón mi amigo fideo. Y lo que yo tenía era miedo. Me da miedo quedarme quieta, porque alguna versión anterior de mí sigue llorando en un rincón, recordándome que no valgo más que cualquier objeto desechable. Me dice aún otra versión anterior que no soy capaz de nada, y aún otra, que mi familia no me puede querer, porque ya lo arruiné todo. Mi encarnación del momento, mi yo actual, tiene la costumbre de buscar un control de alto agarre para que las subidas y bajadas de la vida no me asusten tanto. Pero así no es cómo me quiero sentir. No. Quiero sentirme emocionada por el momento y por lo que va a venir, y confiar en el cinturón de butaca de la montaña rusa que es la vida.
Quiero sentirme libre.
Quiero sentirme viva en el momento.
Quiero entenderme mejor, para reconocer cuándo un patrón no es parte de mí, sino una respuesta a algo más profundo que llevo dentro.
De mis compadres y familiares, hoy en día quiero muy poco, quizás un par de oídos y la voluntad de dirigirlos hacia mí. Pero por mi parte, ahora con la actualización nueva de mi jerarquía, yo me quiero sentir presente.