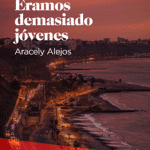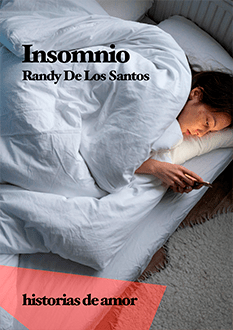Días antes de mudarme me imaginé viviendo en el distrito de Martin Adán, paseando por el malecón de Vargas Llosa, el Puente de los Suspiros de Chabuca y corriendo a orillas del mar. Había visitado Barranco, pero vivir ahí sería otra cosa.
Había estado compartiendo departamento en Jesús María con dos amigas, pero Lidia regresó a Cusco e Isela se mudó con su novio. No imaginaba vivir con alguien más. Soy mala haciendo amigos y no quería correr riesgos. Además, tenía casi treinta. Era buen momento para un cambio importante.
Exploraba Barranco con curiosidad. A donde fuera encontraba ferias y aglomeraciones. Por la mañana de cualquier día, el parque, el boulevard y los alrededores albergaban a los rezagados convalecientes, ya no era cuestión únicamente de los fines de semana. Tranquilidad solo era posible tras las puertas del departamento, si tenía la suerte de que el hostal de al lado no hiciera fiesta ese día.
“¡Qué mierda!” exclamé impaciente, cuando no encontré una panadería sin nombre ostentoso, donde los panes fueran solo panes y tuvieran precio de pan. Y cuando conocí el mercado Unión, en el que había dos puestos de frutas y un restaurante de nombre ridículo, por el que la gente hacía cola para comer apretujada y apurada. Cómo extrañaba mi barrio, el pan de Nova y el mercadito donde resolvía mi día en una vuelta.
Llegó a Lima como voluntaria de un grupo de danza de personas con discapacidad
Barranco impulsaba una actividad comercial dirigida a los visitantes: negocios diversos, restaurantes y estacionamientos. Así que, siendo un distrito pequeño, la gran afluencia de gente generaba un caos. Qué contrariedad. Yo, que había elegido el antiguo balneario limeño para vivir, basándome en la poesía que inspiró alguna vez, me encontraba frustrada.

Cuando habían pasado casi tres meses, conocí a Marie.
La primera vez que la vi estábamos en la cola del supermercado. Ella llevaba dos frascos de mermelada de sauco. Yo había terminado de pagar y alimentaba con la compra mis dos bolsas grandes de tela. Ya en la salida, una de las bolsas se rompió y rodaron unas naranjas que Marie se apuró en recoger. Acomodé lo que pude en mi bolsa sana y ella, con lo que tenía en las manos me dijo “Vamos, te ayudo”. Fuimos caminando y me sorprendí de que viviera a dos cuadras de mi calle.
Marie tenía veintitantos años, contextura mediana, estatura promedio, ojos verdes y una sonrisa contagiosa. Su español afrancesado era encantador. Ese día me contó que fue aquí donde se enteró que se vendía mermelada envasada, pues en su casa sus padres la hacían. Eran de un pueblo de Lyon, una ciudad al sur de Francia.
Llegó a Lima como voluntaria de un grupo de danza de personas con discapacidad. Allí hacía todo lo que podía, hasta cambiaba pañales. Me parecía una heroína.
—¿Sabes? De niña quería ser bailarina —le dije, mientras presionaba el émbolo de una prensa francesa para servir dos cafés.
—Yo tengo dónde puedes tomar clases —respondió, a la vez que preparaba un sándwich de mermelada.
—¡No, qué roche! ¡Haría el ridículo!
—¡Oye, no me hablas en serio! —exclamó incrédula. Para ella era inaudito que una persona se rindiera antes de arriesgarse a cumplir sus sueños.
Aquí tienes todo: historia, cultura, playa y diversión
—Creo que no encajo aquí —dije después de un rato, intentando cambiar de tema. Sabía que Marie estaba maquinando algo para hacerme cambiar de idea respecto a las clases de danza y que yo no tendría cómo echarme para atrás.
—¿Qué dices? —respondió, saliendo de sus pensamientos.
—Entre Barranco y yo no hay feeling —dije, añadiendo algo de drama.
Se rió largamente. Me di cuenta de lo tonto que sonaba y me reí con ella.
—La problema querida, es que has recorrido Barranco con los ojos equivocados. Aquí tienes todo: historia, cultura, playa y diversión. Y como es pequeñito, puedes conocer a las personas muy rápido. Además, no olvides que por todo lado encuentras lugarcitos con delicias para comer.
Saboreaba el café mientras pensaba en sus palabras.

Después de varios días de insistencia, en los que me arrepentí de abrir la boca, me “acompañó” hasta la puerta de Espacio Danza. Salí de la clase adolorida y frustrada, pero con la sensación de haber logrado algo importante. Nunca lo hubiera hecho yo sola.
Los lunes intentábamos ir a La Noche, un bar antiguo donde oíamos jazz en vivo, mientras eternizábamos unas copas de vino.
—Saliendo vamos donde Obdulia, está cerquita. Amarás su emoliente.
—¡¿En verano emoliente?!
—Hazme caso flaquita. Acuérdate del cevichazo del Canta Ranita. Yo sé bien por qué te digo.
Sonreí. Se refería al restaurante del mercado, en el que a regañadientes hice casi una hora de cola. Mientras comía comprendí que cada minuto de espera había valido la pena.
—Y el domingo llevaré humitas de queso para el lonchecito. Las que están frente al supermercado son súper ricas —dijo, levantando su copa y con su sonrisa de estar saboreándolas desde ese momento.
Asentí en silencio. Era parte del programa para familiarizarme con les délices del barrio.
Por primera vez, nada me pareció fuera de lugar
Una tarde de inicio de invierno fuimos al malecón a ver la puesta del sol. Llevamos un termo de café caliente, queso, pan, aceitunas y una manta. En el camino decidimos comprar un vino y nos quedamos conversando enredadas en la manta, mientras la visión nos deslumbraba. Los temas fueron cotidianos: el mercado Los Pasos, su favorito, la vida de Doña Feli, dueña del restaurante de la esquina, y Paty, quien vendía todo su pan antes de que yo alcanzara a comprar. Cuando el hambre nos volvió sobre la bolsa de comida y café, hacía mucho que había anochecido. Era habitual perder la noción del tiempo. Regresamos caminando por debajo de los árboles de Pedro de Osma y de una garúa incipiente. Tenía la cabeza cubierta con la manta, pero alcancé a ver gente que disfrutaba la noche y la temperatura que todavía era agradable. Por primera vez, nada me pareció fuera de lugar.
Marie sacudió mi vida y mis prejuicios con su testarudez. Muchas veces, ahora que no está, pienso en ella con un cariño que no sé explicar. Sus rubios rizos, sus ojos expresivos, la libertad que se tomaba de ser ella sin importarle nada más.
Ha transcurrido casi un año. Ahora tengo caseros en el mercado Los Pasos, Doña Feli me cambia la presa del almuerzo y Paty me guarda los cachitos de cuatro por un sol. Todo gracias a la francesa que me mostró un barrio que hizo suyo y al que ahora veo con sus ojos.
El día de su vuelta a Lyon la acompañé al aeropuerto. Ella no paraba de hablar, yo no dije mucho. A la tercera llamada para abordar, me miró, me abrazó fuerte y me besó. Quedé inmóvil.
—Tú eres la peruana más linda que he conocido —dijo, mientras me miraba y se volvía para irse.
Sonrojada, confundida y sin poder disimular la sonrisa, la seguí con los ojos hasta que la perdí de vista.