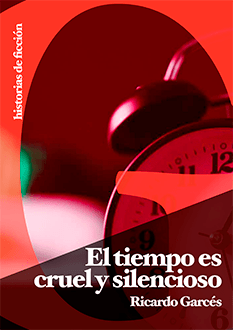Notificaciones de mensajes de WhatsApp transportan a la protagonista a su etapa escolar. ¿Serán buenos los recuerdos? ¿Serán malos? ¿Cómo afrontará el viaje?
Escucho una cucharita golpear una delicada copa de cristal. Me rehúso a mover mi pincel cargado de tinta china del lienzo en el que he decidido enfocarme. Ahora son dos las cucharitas que chocan estrepitosamente contra una delicada copa de cristal. “No es importante” me murmullo, tratando de mantener intacto mi estado de absoluta concentración. Una avalancha de agudos y estruendosos sonidos termina de sacarme por completo de mi faceta creativa. Deposito mi negro pincel en el cuenco con agua y agarro mi ruidoso celular, involuntariamente como siempre.
Manos sudorosas, corazón escalando rápidamente a la garganta, rodillas temblorosas. La respiración se me corta, la visión se me nubla. Una luz con tintes azules penetra mis delicadas retinas; un encabezado invade la pantalla de mi celular: «Has sido agregada al grupo ‘Promo 2009’». Pestañeo rápidamente, incrédula de lo que acabo de ver. He sido agregada a un chat del colegio. “¿Siquiera alguien sigue usando Facebook?” pienso, mientras mis pupilas se mueven sin control de arriba abajo, viendo cómo interminables mensajes empiezan a inundar el limitado espacio de mi teléfono.
—Fea.
—Oye, M, ¿te acuerdas de lo que le decíamos a Fabiola en quinto?
—Túpac.
—¿Qué es de ella? ¿Llegó a hacer algo de su vida?
—Tonta.
—¡Cómo olvidarnos de esa!
—Escoria.

Mi pobre lienzo en blanco me observa correr, como si mi vida dependiera de ello, hacia mi espejo de cuerpo entero. Me observo. Ante mi incrédula mirada, mi reflejo cambia poco a poco de pies a cabeza. Mi cabello pierde las sinuosas ondas que por arte de magia obtuve a mis veintitantos años, volviéndose una vez más ese lacio azabache que tanto me disgusta; a mis dientes les crece sin control alguno una línea de acero inoxidable y níquel que promete tapar más de la mitad de mis inmensos incisivos; mi cuerpo pierde su musculatura, devolviéndome a los años en los que mi salud era cuestionada; mi nariz, tan grande como siempre, me recuerda que, si la hubiera tenido más pequeña, quizá la mitad del acoso no hubiese existido; y finalmente, mis ojos se opacan a la velocidad de la luz, perdiendo el brillo que ahora los caracteriza y llenándose de los complejos que me atormentaban hace once años.
El constante y penetrante tañido me acompaña como la perfecta banda sonora de esta pesadilla. Entran diez, veinticinco, cuarenta y dos nuevos mensajes. Yo me sigo contemplando. Cierro los ojos y me dejo abrazar por mis más dolorosos recuerdos, preparándome para este inevitable viaje en el tiempo en un estado de sumisión absoluta, que solo mi antiguo yo podría reconocer.
—¿Ya vamos? —oigo a mi mamá decir desde su cuarto.
Miro para arriba, miro para abajo. Me toco las puntas de los dedos, como tratando de despertarme de uno de mis recurrentes sueños lúcidos, pero esta vez no hay retorno a mi presente. “He vuelto” me digo en el susurro más silencioso que mis labios pueden verbalizar. He vuelto a quinto de secundaria.
Lentamente me paseo por mi cuarto, empapelado con los inalcanzables rostros de Hilary Duff y Miley Cyrus, decoración digna de una chica de diecisiete años que sueña con ser actriz algún día. Mi mirada rápidamente se clava en un rincón del muro, justo encima de donde reposo mi cabeza cada noche. Ahí yace mi calendario, compuesto de ciento noventa y ocho pósits que jamás serán arrancados. “Un caos” me digo, y me pierdo en la inmensidad de mi artesanal calendario.
—Apúrate, hijita. Ya nos tenemos que ir. —Veo a mi mamá en el marco de mi puerta vestida elegante, con la cartera en el hombro y un tono de impaciencia poco característico en su voz.
—Ya estoy lista —digo por inercia, mientras busco mi reflejo en el espejo de cuerpo entero.
“Ese vestido negro, esos zapatos dorados, esa cartera de color plata. Hoy solo puede ser un día. Hoy es la graduación”.
—Haz un último esfuerzo. —Cansada de la agonía que ha presenciado a lo largo de los años, trata de darme aliento. De inmediato, recuerdos exhaustivos de esta época de mi vida vienen a mi mente.
Yo ya he vivido este día, ya sé lo que pasa. Permito que mi cerebro del presente se apodere de mis pensamientos. Miro de reojo el compasivo rostro de mi madre, mientras simulo acomodarme una última vez el cabello. Quisiera poder decirle que estoy genuinamente feliz, que aunque no todos los días son buenos, la tranquilidad es un estado que reina a mis veintiocho años. Que después de tantas noches escuchando mis afligidos relatos, una creciente llamarada ha encontrado hogar en el fondo de mi vientre. Que han tenido que pasar once largos años para albergar esta fuerza interior, y que todo es gracias al cobijo incondicional de mi familia. Pero me muerdo los labios, no confieso nada. No le explico que soy una adulta resiliente en el cuerpo de una frágil adolescente. Pensaría que he roto con la realidad producto de tanta ansiedad.
Veo su cuerpo dirigirse a la sala, encontrándose con el de mi papá, quien está más que listo para irnos de una vez al colegio. Mi hermano se les une. Están ya todos esperándome para la gran noche. Me miro una última vez en el espejo y me dispongo a ponerme mi capa de guerra. Ahí voy, por una última vez, a un campo minado, a terreno de nadie.
Las calles, vistas bajo estos infantiles ojos atemorizados, lucen grises y solitarias, como sacadas de una barata película de suspenso. Había olvidado lo aterrador que se podía ver la avenida Caminos del Inca allá por el 2009. Once años observando este cruce, permitiendo que silenciosas convulsiones se apoderen de mi enclenque cuerpo; once años en los que mi mente procesó “Ya estamos cerca”.
«Pero me muerdo los labios, no confieso nada. No le explico que soy una adulta resiliente en el cuerpo de una frágil adolescente. Pensaría que he roto con la realidad producto de tanta ansiedad».
Reposo mi rostro contra la ventana del asiento trasero, mientras mis rodillas se disponen a danzar incontrolablemente bajo su propio son. Tan solo imaginar los rostros de M y A, esperándome en el marco de la puerta del salón, me llenan de unas ganas desesperadas de agarrar el volante y tomar control de la ruta. “Si estuviera yo al volante, daría un giro repentino en la primera calle que me encuentre y pararía en la cafetería más cercana. La perfecta huida” pienso, mientras una antigua sensación de corazón estrujado se posiciona en mi pecho.
—Nos vemos en un rato —oigo decir a mi papá, que apenas y se ha cuadrado. Esa es mi señal para que me baje del carro y afronte este importante día por segunda vez.
Tomo una bocanada de aire profunda y extensa. Mi corazón empieza a palpitar a velocidades que no palpitaba hace más de una década. Otra inhalación. El paso se me vuelve inestable, me sujeto con esmero al barandal de las escaleras y me repito cual mantra «Ya no tienes diecisiete años».
Todas mis fuerzas me llevan finalmente al segundo piso, donde se halla el temido salón de clases. Ahí está M, con un par de jeans negros pegados al cuerpo, rompiendo por completo con cual haya sido el código de vestimenta para esa importante ocasión. Está esperándome, mirándome a lo lejos desafiante. Quiero aproximarme con la mirada levantada, con la cabeza en alto, pero ni bien llego, mis ojos se convierten en un par de imanes atraídos por el suelo. Verlo me paraliza. Imaginé que mi yo de veintiocho años, con un poco más de juicio, no volvería a sentirse igual de intimidada, pero el cuerpo recuerda, tiene una memoria indiscutible. M consigue enfrascarme en mis peores pesadillas una vez más:
—A ver, pasa pues escoria. —Siento su aliento penetrando mi mirada, mientras me dice en voz baja todo lo que no se atreve a decir cuando los profesores rondan la sala.
Su cabello negro, su piel oscura, sus cejas pobladas y su mirada nocturna son diluidas de un segundo a otro por A, su contraparte, el balance perfecto.
—¡Fabiola! Mírate. Sí eras bonita después de todo —vocifera A, sacando a M del protagónico.
Una pequeña sonrisa cargada de sarcasmo se escapa de mi rostro. «Y pensar que A me generaba tanto miedo» me digo, al notar que el joven de piel pálida y cuerpo robusto no es más que un monigote desesperado por la aprobación de su admirable compañero.
Miro con detenimiento mi viejo salón de clases, mientras doy lentos pasos que me llevan a su temido interior. Mis cinco sentidos recuerdan a la perfección cada lágrima derramada, cada inspiración ahogada, cada rechazo impartido, cada humillación colectiva. Un cumplido, un comentario de aprobación era todo lo que pedía aquella adolescente perdida en un mar de desasosiego sin fin. Lo estuve esperando por once años. Ahora soy consciente de que el primero y el único fue verbalizado por A.
—Si ya estamos todos, podemos ir bajando. ¿Alguien sabe algo de Fabiola? —oigo decir, con un serio tono de intriga, a nuestro poco respetado director.
Murmullos. Risas. Había olvidado lo invisible que era para toda la institución. Frases como “Qué raro, yo no he visto nada”, “Ella no se integra”, “Fabiola es muy sensible”, “Los chicos son así, así se juegan”, “Eso que dicen no es para ella” me noquean de improviso, recordándome lo desamparada que me hicieron sentir los adultos encargados de protegerme en mi segunda casa. Mis reclamos infinitos al director: en vano. Mis padres yendo a la oficina con esperanza de hacer justicia: en vano al cuadrado.
—¡Oye, M! ¿Te acuerdas como decía Fabiola? —grita A, aún cuando recuerda la anécdota a la perfección.
M, cual gran director de orquesta, marca un vívido compás de cuatro tiempos. Su coro irremplazable empieza a repetir la tortuosa onomatopeya que eligió para mí desde el día en que se me ocurrió tartamudear en segundo de secundaria. Fue el único día en que hallé fuerzas para defenderme, pero mi lengua se enredó y mis palabras nunca llegaron a sus oídos. Aquel fallido día lo tengo tatuado en mi memoria
—Pobre idiota —murmura M, mientras me mira fijo.
Nocivos comentarios empiezan a retumbarme en los oídos, haciendo a mi “yo adulto” cada vez más y más débil.
—Lamentablemente ya llegó.
—Ahí está la fea.
—¿Es en serio que se va a graduar?

Los veintiún implicados en el asunto y yo bajamos las cortas escaleras, aproximándonos a lo que será nuestro último recuerdo escolar. Mis ojos capturan rápidamente el panorama que se encuentra delante de mí. Recuerdo aquel momento tal y como si lo hubiese vivido ayer. El patio toldado, un podio bonito, simples sillas de plástico forradas del color más grisáceo que se les pudo ocurrir. Me siento atrás, donde los que tenemos la fortuna de que nuestros apellidos comiencen con las últimas letras del abecedario nos tenemos que encontrar. M se posiciona adelante. Reposa con una tranquilidad absoluta, sin prevenir lo que está por suceder.
Las luces se encienden. Son las siete de la noche y este calvario está a punto de dar comienzo. Observo a mis padres, quienes me sonríen a lo lejos, olvidando por completo que están compartiendo el mismo aire que los padres de mi acosador. Todos actúan como si yo deseara ser parte del show. Esta vez me aseguraré de volverlo memorable.
Aplausos emitidos por los padres de familia empiezan a resonar. La compañera más popular del salón ha iniciado su discurso sobre lo felices que somos todos como promoción. Nadie está expectante de lo que va a venir a continuación. Aquí solo hay una persona que ha vivido este día hace once años. Por primera vez yo estoy por delante.
—¡Gracias! Ahora quiero cederles el paso a mis compañeros. ¿Alguno de ustedes quisiera subir al podio y compartir una experiencia?
Silencio absoluto. Cuento uno, dos y tres. Sé que nadie va a decir nada. Justo en el segundo en el que la dinámica va a llegar a un obligado fin, me levanto de un solo golpe.
—Yo tengo algo que decir —digo con la voz más firme que, inclusive mi yo de veintiocho años, jamás ha vocalizado.
—¿Fabiola? Bueno, pasa adelante.
«Mis cinco sentidos recuerdan a la perfección cada lágrima derramada, cada inspiración ahogada, cada rechazo impartido, cada humillación colectiva».
Con el cabello tapando la mitad de mi rostro, camino. Una ráfaga de insultos sin sentido me envuelve, me arrastra hasta lo alto del taburete en donde me es entregado el micrófono. Me miran por mi derecha, me miran por mi izquierda. Soy la presa fácil que les he hecho creer que soy. Estoy tan entumecida, que ya ni duele. Les clavo la mirada y me juro que esta será la última vez que escuche esas nocivas palabras. Silencio absoluto. El susurro de la onomatopeya se escucha a lo lejos. Tomo un tembloroso respiro, pidiéndole a todos los astros que esta vez no titubee.
—Hasta el día de hoy puedo recordar vívidamente cómo M, diez centímetros más bajo que yo, empujaba una mesa contra mí, dejándome atrapada y sin aliento. No había nadie, como siempre. Tenía ocho años. —Lo recuerdan. Se burlan. Continúo—. Hasta el día de hoy puedo recordar cómo mis tarjetas de cumpleaños volaban encima de mí. Escritas con mi puño y letra hasta la medianoche, hechas con cartón prensado, terminaron en el jardín del costado.
A se ríe, orgulloso de haber convencido a todo el salón de tirar mis costosas invitaciones. Más orgulloso aún de haber conseguido que todos se aparezcan en mi onceavo cumpleaños, haciéndolo un vivo infierno. Los demás me contemplan. Los profesores se incomodan, dudan de si arrebatarme el micrófono y ponerle fin a mi exposición. Se me corta la respiración, pero continúo.
—Hasta el día de hoy puedo recordar cómo M, A y todo su coral decidieron ponerme debajo de una piscina inflable, no dejándome escapar, solo porque sí. Nos encontrábamos en la casa de M, con su madre ignorándolo todo. Habíamos ido para hacer un trabajo en grupo. Solo a un profesor de este colegio se le ocurriría agruparme con mis propios acosadores. Mi cuerpo, cual marioneta, se encontraba sin fuerza de voluntad ni voz propia. Mis cuerdas vocales dejaron de funcionar. No pedí ayuda, solo me dejé aprisionar. Solo tenía trece años.
Algunos padres de familia me miran, me observan detenidamente, se compadecen de mí. Los ojos de algunos profesores cargados de lástima. Ya es muy tarde para recibir su compresión.
—Se pasa una media de 2178 días en los salones escolares: seis años en la primaria, cinco en la secundaria, nueve meses cada año, un estimado de veintidós días al mes (sin contar fines de semana). Ciento noventa y ocho días multiplicados por once, once largos años deseando que llegue este esperado día. Después de tanta agonía, finalmente ha llegado.
Profesores atónitos, queriendo esconder su rostro de vergüenza por haber minimizado tanto dolor a lo largo de estos años; compañeros paralizados, al ver el coraje que ellos jamás hubieran encontrado para verbalizar todos nuestros secretos de promoción. M y A rehuyéndome la mirada, incrédulos de lo que he sido finalmente capaz de hacer.
De un súbito movimiento suelto el micrófono, agotada. La rica dieta en palabras que he seguido todos estos años es finalmente rota. He dicho todo lo que tenía atorado en la garganta y no me arrepiento de ni una sola letra escapada. Mi cuerpo ha dejado de temblar. La mochila que venía cargando estos once años ha desaparecido. Como por arte de magia, me observo lentamente desvanecerme y hacerme una con el viento. Y así como mi pesada mochila, mi ser empieza a dejar esta ya no tan atemorizante década. “Adiós 2009, adiós colegio”.
Un iluminado y alegre cuarto, un lienzo en blanco esperando a ser pintado, un pincel empapado en agua y diluida tinta china. “Te extrañaba, ansiedad” me digo, mientras me toco las puntas de los dedos, asegurándome de estar despierta, de encontrarme en mi cómodo y seguro presente.

Cojo mi celular, el cual para este momento ya rebasó los cien mensajes de odio. Los contemplo. M y A han decidido iniciar un viaje en el tiempo, debatiendo sobre todo lo que sucedió en nuestra graduación. Algunos recuerdan con claridad, otros se inventan anécdotas para hacer el evento más entretenido. Lo cierto es que todos recibimos nuestros diplomas y nos fuimos a casa sin más. Sin una confrontación sobre el enclenque podio digna para recordar, sin ponerlos en su lugar, sin decir todo lo que tenía atravesado en el pecho. Comiéndome una vez más mis palabras. Dejándolos ganar.
Mis manos agarran con determinación el caliente teléfono. Miro una última vez aquellos recuerdos que ya no me hacen falta para ser quien soy y, con un solo movimiento, pulso el botón ‘Salir del grupo’. Me tumbo en mi cama, mientras permito que mi yo de diecisiete años me hable al oído, refregándome en la cara que solo he sido capaz de enfrentar a mis acosadores en el confort de mis lúcidos pensamientos. He tenido la oportunidad de escribir todo lo que pienso en el grupo y una vez más he tomado el camino fácil: he huido.
De un repentino salto abro mi laptop y le doy el permiso a mis manos de escribir sin control alguno. Por ahora, con eso me basta y me sobra. Solo me queda consolarme mientras escribo en voz alta.
—Hola, acosador. He decidido escribir 2888 palabras sobre ti. Quisiera asegurar que, de encontrarte en la calle, mi yo de hace once años no va a apoderarse de mi cuerpo y temerte de nuevo. Quisiera poder prometérmelo, pero no puedo.