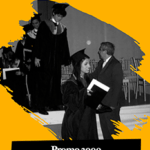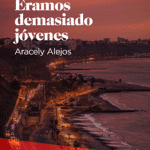Sandra Abregú comparte con nosotros las imágenes y sensaciones que imprime en ella su reflejo. Le agradecemos la generosidad de multiplicar y transformar en texto esta mirada íntima, íntegra y poderosa de ella misma. ¡Gracias Sandra, te leemos!
He aprendido a cultivar la práctica constante de reconocerme en el espejo. Soy mujer y terapeuta. Además, como paciente, llevo ya varios años de experiencia viajando en profundos procesos emocionales y de autoconocimiento. Por lo tanto, responder la pregunta “¿Quién es esta persona que veo frente al espejo?” debería ser fácil, ¿no?, pero una cosa es sincerarte contigo misma y otra muy distinta es hacerlo frente a lectores desconocidos que, además, intentas mantener interesados. ¡Gran reto por delante!
Entonces, ¿a quién veo en ese reflejo? Quiero, desde el fondo de mi corazón, ver a una mujer bien regia que no aparenta en nada su edad, pero si debo ser honesta, por ahora veo solo a una mujer que ya bordea los 40 y es madre de dos hermosas mujeres. Aún me rehúso a ser llamada señora, escuchar esa palabra es sentir que me clavan un alfiler en cada diminuta arruga del cuerpo.
No soy solamente madre. Por sobre todo, soy mujer. Tengo muchos deseos y proyectos que van más allá de ejercer mi maternidad. Hace muchos años me convertí en clown y comencé a compartir mis emociones desde el juego, pude abrazar mi vulnerabilidad y descubrir el poder transformador del arte. Esta aventura me llevó unos años después a formarme como terapeuta de artes expresivas. Sueño con algún día escribir un libro y llevar a cabo muchos proyectos sociales de transformación.

Soy mestiza y tengo los ojos marrones, chiquitos y muy habladores… no los puedo controlar. Son ojos juzgones y bastante inoportunos que ya me han costado varias peleas. Cuando escucho algo que no me gusta (y que por tanto no me interesa oír) mis iris intentan desaparecer hacia el cielo en un acto de rebeldía y tan solo quedan dos círculos blancos y vacíos.
Mi cabello es lacio, negro y corto. Evoca un pequeño casco de protección que con el tiempo se ha comenzado a flexibilizar. Durante la adolescencia me protegía de los demás porque me permitía esconder la mitad del rostro. Pensaba que al mostrar solo el lado izquierdo de mi cara, iba a disimular mi enfática nariz aguileña (ya perdoné a mi padre por esto) o mis angulares pómulos con inicios de acné.
Mis labios son delgados y pálidos, siempre planos, nunca sensuales, pero ya comienzo a quererlos porque a través de ellos nacen las palabras. En mi trabajo diario de terapeuta y madre la comunicación es fundamental. Siempre intento que mis palabras sean acertadas y cálidas como los abrazos, pero a veces salen afiladas y pueden herir. Esto sucede cuando me siento lastimada por quienes me aman. Valgan verdades, como soy bien drama queen, me siento herida bastante seguido y entonces me creo mala madre, mala esposa, mala amiga, mala escritora y así hasta el infinito.
Esa mujer que ahora me devuelve una mirada dulce se encuentra final y orgullosamente reconciliada con todo su ser, especialmente con su color de piel canela, capulí, marrón. Ese color “puerta” que finalmente se ha abierto para que pueda contemplar lo que hay detrás: mis raíces provincianas, de abuelxs campesinos luchones e indescifrables y padres trabajadores y amorosamente imperfectos.