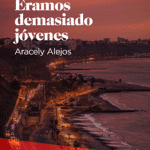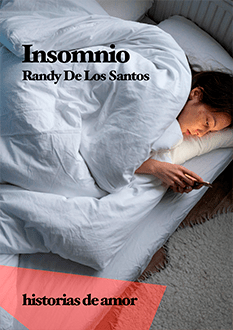Es la hora del almuerzo de un día cualquiera: tapetes, cubiertos, barrigas vacías, preguntas llenas de recuerdos. ¿Qué recuerdos podrá provocar la pregunta de un niño?
—¿Por qué eres tan bonita? —me preguntó con su voz pícara.
—Porque soy igualita a mi mami —respondí sonriendo.
—Sin ofender, pero… No, mejor no te lo digo.
—Si no me lo dices, no sabremos si me ofende o no.
Así inició la conversación con Joaquín. Él tiene nueve años, ojos almendrados color marrón y cejas pobladas. Es flacucho. Ama los dulces y la leche tanto como Luchita. Las pastas y la limonada de ella. Sin ofender, pero la limonada de la abuelita es más rica. A los seis años decidió no volver a cortarse el cabello. A los cuatro, entre los juguetes de una grúa y una cocina eligió la cocina porque quería preparar galletas y pasteles. Así es Joaquín: directo y seguro de lo que quiere. Y también incrédulo de mis historias.
Joaquín y yo estábamos en el comedor poniendo los platos y los cubiertos para sentarnos a almorzar. Se nos ha vuelto un ritual poner la mesa y conversar de la vida, como dice él. Nuestras últimas conversaciones han girado alrededor de mi mami Luisa, o simplemente Luchita. Ella era gordita, de cachetes rojos y cabello negro lacio hasta la cintura; siempre se lo recogía en una cola. No me gustan los cabellos por mi cara decía. Era ágil y fuerte; usaba vestidos, un machete y un pañolón. Recuerdo cómo bailaba cuando sonaba un huayno o una marinera. Sacaba su pañuelo blanco inmaculado —que siempre llevaba consigo— y cuando era el momento del zapateo no había piso que se le resistiera: zapateaba tan duro que sacaba chispas.
—Es que no me parece bonita. Tiene su ojito raro y es viejita —dijo Joaquín, sacándome de mis recuerdos.
—Bueno, la percepción de belleza es diferente para cada persona. Además, no es lo único que importa…
—Sí, ya sé —respondió al instante, y completó la idea recitando palabra por palabra, mientras hacía comillas con sus dedos—: Lo importante es lo que hay dentro de nosotros. Y la abuelita tiene su ojito así porque tuvo un accidente.
No recordaba haber usado la palabra accidente, pero la verdad es que Luchita, a sus 36 años, salió sorteada por la vida. Un tumor cerebral se alojó en ella con un pronóstico desalentador. El tumor está en una zona muy comprometida. Es muy probable que quede en estado vegetal dijeron los doctores. Después de esa noticia, no recuerdo cómo eran mis días, pero por las noches, antes de quedarme dormida por cansancio, ahogaba mi llanto con la almohada. El estómago se me revolvía y mi corazón se apretujaba como una esponja a la que le quieres sacar toda el agua. Pensaba en cómo serían los días después de la operación. Pensaba que no moriría, pero ante la idea de la muerte el llanto se volvía tan agudo que no podía respirar. A mi mami nunca la vi llorar. Que sea lo que Dios quiera, estoy en sus manos. Yo tengo fe decía, mientras encendía la radio y escuchaba una marinera.
Y es que no se podía hacer nada más. Nada.
Desde el día del diagnóstico hasta el día de la operación pasaron un par de semanas. Hay que operar cuanto antes había dicho el doctor.
«Fue raro verla sin cabello. Se me hacía una desconocida, como si en el cabello se encontrara la esencia completa de una persona y, sin él, esta desapareciera».
El día anterior la internaron para hacerle unos exámenes de rutina, esos que se hacen antes de cualquier operación, solo que esta no era cualquier operación. Hoy le están cortando el cabello y le harán los exámenes. Mañana le abrirían el cráneo pensé, mientras veía caer su cabello negro, largo y lacio. Mi cuerpo se erizó. Mi hermana y yo estábamos con ella. Por lo menos, así no tendré piojitos dijo con una sonrisa. Mi hermana y yo sonreímos también. Fue raro verla sin cabello. Se me hacía una desconocida, como si en el cabello se encontrara la esencia completa de una persona y, sin él, esta desapareciera.
A las seis de la mañana del día siguiente la subieron al quirófano. Sé que tenía agujas por todos lados, pero no las vi. Yo me quedé mirando su rostro y su cráneo sin cabello, imaginando cómo se lo abrirían. Nos vemos más tarde, Todo va a salir bien, Tranquila eran algunas de las frases que mi papá, mis abuelos, mis tíos, mis primos y mis hermanos le decían en el frío pasillo del hospital.
No recuerdo nada de aquellas doce horas que duró la operación. Lo que recuerdo es que todos los que la vimos rumbo al quirófano fuimos los mismos que la vimos salir de él. Cuando salió no pudimos reconocerla. Además de agujas, tenía miles de máquinas, tubos, cables, mangueras. Ya no sé qué eran, solo vi un enmarañado de cosas que la cubrían. Los doctores nos dijeron que habían extirpado todo el tumor y que debía estar en cuidados intensivos por quince días y, luego, otros quince en cuidados intermedios. También nos dijeron que las secuelas se verían con el tiempo. Alguien me abrazó y el llanto con ahogo volvió.
Veinte días después de la operación pudo por fin recibir visitas. Solo pueden verla diez minutos y que no los vea llorar nos dijo una enfermera, tal vez ya acostumbrada a ese tipo de escenas y experta en reconocer las emociones de sus pacientes. Pero nadie nos preparó para ese día. La sacaron del cuarto y estaba amarrada a una silla de ruedas. No hablaba, solo balbuceaba: se desesperaba. Lágrimas caían de sus ojos; no podía sostener su cuello. Era como un bebé. Pero todos ahí pusimos nuestra mejor cara. Tranquila. Ya pronto irás a la casa. Ya vas a estar mejor. Mañana venimos a verte. Las sobrinas te mandan saludos. Todos hablábamos como queriendo contener nuestras lágrimas. Apenas la regresaron a su cuarto, fui al baño y lloré sentada sobre la tapa del inodoro. Con la cara entre mis rodillas, ahogué mi llanto.
Siempre tiene que estar amarrada, por lo menos hasta que comience las terapias dijo el doctor. Sin embargo, ya en casa, olvidé amarrarla. Ya dije que mi mami era gordita y yo, a mis dieciséis años, era menuda y sin mucha fuerza. De pronto, vi a mamá venirse hacia delante cual saco de papas mal puesto. Imaginé lo peor. Sentí todo el calor en mi rostro, miedo de que le fuera a suceder algo, de que se le abriera la cabeza. Solo atiné a pararme frente a ella y rodearla con los brazos. Soporté su peso. Mientras gritaba por ayuda, vi una sonrisa en su rostro. Ella aún no podía hablar, pero su sonrisa lo dijo todo. Calma, voy a estar bien.
Ella luchó contra el pronóstico, y de esa lucha quedó un ojito raro como dice Joaquín, que es un ojo desviado que se enrojece ante la parálisis del párpado, un brazo izquierdo sin movilidad y un andar lento. “Detalles” que logró conquistar después de un año de terapias. Mi papá, mis hermanos y yo nos organizamos para llevarla todo el año tres veces por semana. De una a seis de la tarde, íbamos sin falta desde San Juan de Lurigancho al Callao.
—Luchita no tuvo un accidente —le dije a Joaquín—. A Luchita le practicaron una operación muy riesgosa. Pero antes de la operación… ¡Uy, no sabes todo lo que hacía! Cuando yo tenía seis años, vi a Luchita matar a una serpiente que nos iba a atacar—. Exageré un poco lo de “nos iba a atacar”.
—No te creo. Seguro me estás haciendo una broma, pero sigue —dijo Joaquín sorprendido e incrédulo, mientras se llevaba el último pedazo de hamburguesa a la boca.
—Íbamos caminando Luchita y yo por el “Camino Grande”, algo así como la avenida San Felipe. Estábamos en el campo rumbo a la casa cuando de pronto apareció una serpiente amarilla serpenteando por el camino. Cuando estuvo entre nosotras levantó la cabeza y abrió la boca. No te muevas me dijo Luchita. ¡No pensaba hacerlo, no podía hacerlo! Creo que el susto que sentí se comió cualquier indicio motriz de mi cuerpo. Luchita sacó el machete, lo levantó en el aire y ¡pum! Un golpe seco y yo cerré los ojos al unísono. Siempre pensé que Luchita no le temía a nada. Yo quería ser como ella. ¡Camina! me dijo, poniendo su mano fuerte sobre mi hombro.
Así era Luchita: de pocas palabras, pero de rápido actuar.
—¿Y qué más pasó? —me preguntó Joaquín, abriendo sus ojos como platos.
—Ya no recuerdo qué pasó después. Fue hace mucho tiempo.
—Entonces, cuéntame qué más hacía Luchita.
—Ya, pero aprovechemos para doblar la ropa.
Doblar ropa es una actividad que no nos gusta, pero se hace amena cuando contamos historias. Con Luchita también hacíamos actividades juntas, pero nosotras no doblábamos ropa, nosotras ordeñábamos vacas, desgranábamos choclo para las humitas y molíamos maíz para el tamal que servía en el restaurante.
—Recuerdo que Luchita tenía un restaurante llamado “La Palma”. Este restaurante estaba en el cruce de dos carreteras, así que era muy concurrido y conocido. La Palma es un caserío de la provincia de Chota en Cajamarca. Ahí vivíamos y ahí llegaban los comensales. Luchita era quien cocinaba. Ella criaba cuyes, gallinas y vacas. También sembraba toda clase de plantas como tomates, cebollas, ollucos y especialmente papas. Luchita me enseñó a sembrarlas.
—¡Eso es fácil! ¡Solo pones la semilla y ya!
—Para sembrar papas, primero tienes que arar la tierra, y para eso Luchita tenía que llevar hacia la chacra al toro Brown Swiss y al toro barroso.
—¿Al toro baboso?
—No seas payaso. Dije toro ba-rro-so. Era un toro del color del barro. Estos toros eran los más grandes y fuertes, pero Luchita lograba controlarlos con la mirada y con su melodiosa voz. Ella siempre estaba cantando, así que los toros la seguían como si fuera el flautista de Hamelin.
—Sí, como no —dijo Joaquín, mientras yo recordaba unas de las canciones favoritas de Luchita. Casi puedo escucharla cantar aquel huayno de los Reales de Cajamarca.
Llegó la alegría
el remedio de mi tristeza
es por eso que canto y bailo.
Desecho mis penas.
Moví los brazos de Joaquín como intentando que bailara, pero ignoró mis movimientos y al mismo tiempo dejó de prestarle atención a la ropa. Se sacó los zapatos, subió a mi cama y se acurrucó. Al ver a Joaquín acurrucarse, me vi haciendo lo mismo en la cama de Luchita años atrás. Ella me decía Ve calentando la cama, ahora voy. Y es que en La Palma hacía mucho frío.
Le conté a Joaquín que Luchita ponía el yugo a los toros y luego armaba el arado. Con él se removía la tierra. Luego hacía surcos y en los surcos ponía las semillas previamente seleccionadas. La lluvia se encargaba de regar y finalmente esperábamos a que la papa creciera. Luego, la cosecha. Recuerdo que Luchita me enseñó a usar el pico para cosechar. Tienes que pararte firme, las piernas un poco abiertas. Coger el pico de la madera, con una mano adelante y otra atrás. Lo levantas y despacio lo dejas caer en la base de la planta. Ten cuidado, no vayas a partir la papa. Yo pensaba ¿Cómo sé dónde está la papa si no puedo verla? ¿Y si me parto el pie?
Al principio me molestaba mucho porque no me salía como a Luchita: a la primera. Después de remover la tierra con el pico, tiraba la planta suavemente hacia mí, pero el tallo se rompía y todas las papas se quedaban enterradas. En ese caso terminaba de panza frente a la planta, rascando con mis manos hasta llegar a ellas. Recuerdo el olor a tierra húmeda, el olor a campo de La Palma, el olor a vida, el olor a Luchita. Metía las papas en una saqueta y listo. Con el tiempo me volví experta cosechadora. Claro que en mi proceso partí varias papas, felizmente nunca el pie.

Luchita usaba nuestra cosecha para hacer su famoso lomito saltado. El olor a papas fritas impregnaba todos los rincones de “La Palma”. El lomito lo servía con arroz blanco y arvejitas verdes, que esparcía sobre él manteniendo una distancia entre cada una. Parecía que las arvejitas se habían puesto de acuerdo.
—¿Guardaban distancia social, así como nosotros ahora lo hacemos con Luchita? —preguntó Joaquín.
—Más o menos así —le respondí sonriendo.
—Sí que hacía muchas cosas Luchita. ¿Podemos llamarla? La extraño mucho. De paso le preguntaré si todo lo que me has contado es cierto.
Así es Joaquín: directo, curioso, incrédulo. Aunque no me crea, todo lo que le conté es cierto, pero debo confesar que omití algo. Omití que, en secreto, yo culpaba a Luchita por no haber sido lo suficientemente fuerte y haber dejado que un tumor se alojara en su cuerpo. La culpé por no haberse recuperado por completo. Dejé de abrazarla, dejé de pensar que quería ser como ella. Ha pasado varios años y un hijo para volver a verla como antes. Contarle a Joaquín sobre ella me llena de orgullo y me hace recordar que en esencia sigue siendo la misma: canta, baila, siembra y enseña, aunque ahora tiene el cabello ondulado y lo lleva suelto.
Cogí el teléfono y busqué su número entre mis contactos. Marqué.
—Hola mami, ¿cómo estás? Joaquín quiere saludarte.
—Hola hiji. Aquí, con frío, haciendo tamalitos. A ver, pásame con Joaquincito.