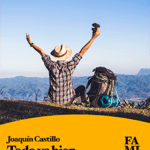¿Recuerdan los aromas de cuando cocinaban nuestras abuelitas, o nuestras bisabuelitas? ¡Ahí todo era artesanal! Su conocimiento culinario se impregnaba en cada rincón de la casa y uno entraba a la cocina para descubrir cuál era su secretito. ¡Qué tiempos!
Me divertía contándoles a mis alumnos que el tomate tiene su origen en el Perú. Bocas abiertas.
—¿No es italiano?
—No. Su color original oro sugirió su nombre en Italia, “pomodoro”. El color actual, rojo encendido, es sucesivo gracias a selecciones e injertos. Se le creía inclusive una planta venenosa por su semejanza con la hierba mora.
Reíamos imaginando al primer hombre tratando de suicidarse por amor comiendo al colorado jugoso. “¡Croj! ¡Croj!”. Dos mordidas, al buche y nada. Solo habría descubierto un sabor exótico y una pasión que jamás lo desilusionaría.
Con el tiempo alguien habría preparado filtros mágicos o pócimas para matar o para atraer el amor. O una rica salsa para humectar la cara, o hubiera plantado los tomates donde mejor lucieran lanzándolos a distancia en una tomatina. ¿Alegre desperdicio?

Aún recuerdo a mi bisabuela Felicia y a Zenobia, la mujer que me cuidaba, rechonchita y reilete, de cabellos negros que parecían rizados con fuego, convocando a todos los pobladores de la cocina para la faena de una mañana. Seleccionaban tomates, los lavaban, les quitaban sus penachos y los metían al ollón. Colocaban en el patio de la ladrillera dos enormes peroles: uno lleno de tomates y el otro con frascos de vidrio que hervían lentamente para esterilizarlos.
Pude haber recibido un baño calientito dentro, o ser cocinada por caníbales.
Hervían la fruta escarlata, movían los tomates blandos hasta deshacerlos con una wislla, un enorme cucharón de madera, mientras que el humo de la leña y el aroma de los tomates me sazonaban la vida. A los niños nos estaba prohibido acercarnos a esos fogones. “¡Saquen a las wawitas!” gritaba Zenobia a Manola, la mujer pequeñita encargada de la cocina y de los cuyes. Cuando ya habían aplastado los benditos cocidos, los enfrascaban boca abajo. Preparaban salsa para todo un año.
Luego la bisabuela con esos senos enormes, lecheros, refugios seguros, se acercaba a una larga mesa de madera y arrastraba los frascos junto con una masa que frotaba para luego aplanarla con un inmenso rodillo y cortarla en tiras. Permitía a sus ocho bisnietos colgar las tiras de tallarines en un cordel. Nos atragantábamos con aquella fragancia y sin que se diera cuenta volvíamos pelotitas uno que otro cordón de masa. Deliciosa sensación aplastarla y darle forma en los bolsillos. La masita aún suave escapaba entre los deditos haciéndome cosquillas. Mimo, mi primo, se las comía y la bisabuela le decía que le tendría que poner una enema si se enfermaba del estómago.
«Yo les lanzaba besos y les pedía perdón por luego tener que comérmelos hervido o en ensalada con lechugas».
Luego, en una olla azul de fierro enlozado hacía hervir los tallarines. Los sacaba medio duritos y los mezclaba con la salsa de tomate recién preparada y trocitos de carne. Mi bisabuela echaba todo tipo de hierbas, como lanzando conjuros a la olla, para sazonar el empastado rojo. Gran empanzada nos dábamos ese día. Después corríamos por la huerta hasta que terminábamos con mechones de cabello pegados en el cuello por el sudor. Hermosos tomates verdes y rojos colgaban de las plantas, como obligándolas a dejarlos caer, pero no olían igual a la salsa que preparaba mi bisabuela. No importaba. Yo les lanzaba besos y les pedía perdón por luego tener que comérmelos hervidos o en ensalada con lechugas. Yan, mi hermano de cuatro años, se los comía crudos con sal y limón, remangando los puños de su chompa, como un viejito.
Yo tenía siete años cuando Zenobia me contó la extraña historia sobre el origen del tomate. No me imaginaba lanzándole ni uno solo a Hernán Cortéz. Sí presentádoselo a mi bisabuela para que le bajara el pantalón y le diera en el poto con su sanmartincito por llevar a Europa, y sin permiso, sus tomates.