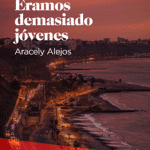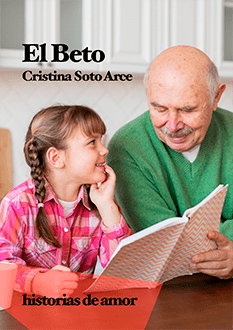¿Tienes un hijo? ¿Cómo reaccionarías si se resiste a asistir a una de sus clases? (Quizá este relato te sirva de guía).
Mi hija de seis años ha heredado el carácter de su madre. A veces, a pesar de su corta edad, da luces de explosivas reacciones dignas de una mujer adulta.
Hace unos meses la inscribimos a clase de marinera, más por resultados estéticos que por interés artístico. Según mi hermana, aquel baile tan exigente para cualquier pie novato haría que los pies metidos de mi hija se enderezaran de manera mágica.
El primer mes asistimos con mucha emoción. Nos encantaba ver a nuestra hija comprometida con otra cosa que no fuera mi celular. También, debo confesar, nos daba un poco de temor que en algún momento se cansara y desistiera de imitar a su profesora. Pero pasó todo lo contrario. Cada clase veíamos cómo afinaba los pasos que en un primer instante parecían inimitables. Y no podíamos parar de reírnos de ella, cada vez que colocaba en su rostro una mueca que, lejos de hacerla ver coqueta, la hacía ver como un perrito castigado.
«Su enfado podía llegar a niveles aún más severos, a tal punto de quebrar la ilusión de todas sus compañeras de clase».
El caos debía llegar en algún momento. Uno no puede escapar para siempre del mal humor de una mujer. Mi hija se quedó dormida de camino a su octava clase. Al despertar, el alma de un ogro cascarrabias se había apoderado de ella. No quería bailar, no quería asistir a sus clases, no quería bajar del auto. Ni siquiera quería responder cuando le preguntábamos por qué no quería bailar. Al inicio actuamos como padres milenials ejemplares. La mimamos, le hablamos despacito, le animamos a ser responsable, incluso cuando no sentía las ganas de serlo. Lo último que hicimos, antes de que nuestra paciencia de papás jóvenes se desvaneciera, fue ofrecerle un juguetito a cambio de su buen humor. Nada funcionó. Así que sacamos la carta de “Somos tus papás; nos tienes que obedecer y punto”, y la enviamos a su clase de marinera.
Nos arrepentimos al instante. La ogra de mi hija se rebeló de la manera más obvia de todas. Se plantó en medio de la pista de baile, con cara de muy pocas amigas, e hizo los pasos más horribles que alguien pueda hacer. Marcaba el cepillado sin ganas, sin gracia, sin sonrisa. Nosotros, desde nuestro rincón, tratábamos de poner nuestra mirada más certera, apretando muy fuerte las cejas, para que se dejara de majaderías y se pusiera a bailar de una buena vez. Ella, siendo más inteligente que nosotros, evitó mirarnos y se dedicó en ser la peor alumna de marinera que haya existido desde que se inventó la marinera.
Pero eso fue solo el inicio. Su enfado podía llegar a niveles aún más severos, a tal punto de quebrar la ilusión de todas sus compañeras de clase.
Mientras mi hija andaba con los brazos cruzados, mirando al piso con una típica pose de chica mala, la profesora trataba de conversar con las niñas para captar su atención. Comenzó preguntándoles cómo estaban todas y terminó averiguando qué le había pedido cada una de ellas a Papá Noel. Una a una respondieron el cuestionario, revelando sus gustos lúdicos, hasta que llegó el turno de mi hija. Cuando la profesora le hizo la pregunta, ella hizo una pausa dramática que logró captar la atención de todas sus compañeras. Todas esperaban saber cuál era el gran deseo navideño de mi hija. Sin dejar de fruncir las cejas, aprovechando el silencio que se hizo en el salón, ella contestó: «Papá Noel no existe. Sus papás les compran los regalos».
Uno a uno, los rostros de sus compañeras se tornaron en un jocoso signo de interrogación. La profesora desencajada aprovechó el comentario para reanudar las clases, y evitar que esa verdad ahondara en la cabeza de sus niñas. Yo tuve que salir del salón para soltar la risa que se me había acumulado en la garganta.