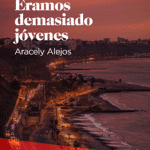Imposible saber cuándo será la última vez que veamos a una persona. Puede que algunas promesas queden pendientes, pero aún así podemos hallar formas de hacerlas valer. Como la protagonista de esta historia nos cuenta.
Desde muy pequeña he creído, fervientemente, en la validez de las promesas que hacemos en voz alta. Mi madre me enseñó a no prometer jamás si no estoy segura de cumplir con mi palabra, a no faltarle el respeto nunca a quien espera con ilusión que la cumpla. Si ella prometía que me llevaría a la fiesta de alguna amiguita al caer la tarde, llegaba corriendo a casa con el regalo perfecto para llevarme a tiempo, aunque estuviera agotada de su día, aunque le costara la vida cumplir conmigo. Nunca lo ha dicho, pero yo podría apostar que esa maravillosa herencia viene de su padre, mi abuelo.
Mi abuelo era “El Beto”, Luis Alberto Arce para los mortales que no llevaran su sangre. Era un tipazo, digno de venir a mi cabeza cada que escucho el fina estampa, caballero de Chabuca Granda. Era un hombre muy culto, de saberes infinitos e incluso a veces innecesarios. Amante de la buena lectura y capaz de lograr que te pierdas en sus textos, o en las historias que sabía contar con su melodiosa voz que fue, en sus años mozos, protagonista de radionovelas en Radio Nacional. Era noble y pacífico. Calmado, cauto y muy sabio. Lo recuerdo con los mismos anteojos grandes y gruesos con que lo veía en una fotografía vieja, el mismo peinado ordenado y los ojos medio achinados, una camisa ligera de mangas cortas celeste y pantalones de vestir.
El Beto nació un 31 de octubre, fecha que dio pie a algunos mitos en mi cabeza sobre su origen, y que él reforzó con esta extraña costumbre de pararse de cabeza por unos largos minutos antes de dormir. Por algún tiempo lo espié para saber si era cierto que solo lo hacía para meditar, o si quizás esa fecha de nacimiento lo convertía en vampiro.
«Era un tipazo, digno de venir a mi cabeza cada que escucho el fina estampa, caballero de Chabuca Granda. Era un hombre muy culto, de saberes infinitos e incluso a veces innecesarios. Amante de la buena lectura y capaz de lograr que te pierdas en sus textos, o en las historias que sabía contar con su melodiosa voz que fue, en sus años mozos, protagonista de radionovelas en Radio Nacional».
El Beto se fue a vivir a Madrid cuando yo tenía tres años. De mis días de infancia con él tengo vagos recuerdos, como el de poner todos mis muñecos de peluche bajo las colchas de su cama, y esperar silenciosamente el momento en que decidía irse a dormir y se encontraba con tan peludas sorpresas. O ese recuerdo que parece muy claro de tanto habérselo oído contar a mi madre, en el que me paraba al lado del Beto mientras él leía muy serio el periódico, y le preguntaba una y otra vez por “el papel”, haciéndolo preguntarse de qué papel le hablaba, obligándolo a buscar un papel inexistente y no detenerme hasta cerrar la larga broma con un inocente, pero tremendo: “El papel de sonso que estás haciendo”. “¡Muchachita e’ miércoles!” gritaba. Lo curioso es que, cuando le pegunté por esa historia, respondió muy tranquilo que no recordaba su reacción. Yo creo que prefirió guardar compostura en esa anécdota.
La distancia entre él y Perú duró unos quince años. El Beto volvió a Lima días antes de cumplir yo la mayoría de edad. El encuentro fue frío, pero cálido a la vez, y el saludo se hizo un tanto confuso por esta costumbre española de los dos besos en la mejilla. Había adquirido también algunas palabras españolas y una no tan marcada “z” en algunas palabras. Esa mezcla de acento, junto a su voz pausada de radionovela, lo hacían aún más interesante de oír.
El Beto siempre estuvo presente en nuestras vidas, a pesar de la dificultad de mantener comunicación a finales de los ochenta y principios de los noventa. Enviaba siempre postales con paisajes de las ciudades que recorría, cartas extensas a mi madre con su perfecta letra y tarjetas de cumpleaños puntuales en las que algunas veces se dirigía a mí como “la reina de España”, y otras en las que firmaba como “El Beto”, dejándose ser juguetón. En una ocasión envió un casete, donde se grabó a sí mismo hablándonos un poco de la vida y describiendo unas brujas que tenía colgadas en su oficina, y cómo es que estas eran sus amigas, siguiendo el juego de su fecha de nacimiento mística.

Volví a verlo unas dos o tres veces más en sus visitas a Perú. Una de esas veces nos sentamos uno al lado del otro en una cena familiar. Pasamos toda la velada conversando entre nosotros, sin siquiera atender a otro de sus nietos que era el agasajado en esa ocasión.
—Todos mis nietecitos son especiales, pero tú naciste el mismo día que mi madre. Entonces eres doblemente especial, ¿vale?
—Vale, majo.
La última vez que nos vimos sus pulmones ya no eran los mismos, culpa de un cáncer injusto que lo obligaba a llevar con él un balón de oxígeno rojo con rueditas, que arrastraba dignamente por la calle, como si no le pesara, como si ya fuera parte de él. Esa última vez ambos quisimos andar del brazo. Yo tuve la certeza de escucharlo y de mirarlo con ojos de nieta que adora a su abuelo, y el Beto, sabio como siempre, la certeza de contarme exactamente lo que yo quería escuchar de su voz, olvidándonos una vez más de cualquier otra persona de la familia que anduviera cerca. El Beto nunca dijo esto, pero creo que mis hermanos y yo éramos sus nietos favoritos. Caminamos por la calle Tarata a paso lento, no por la pesadez del balón de oxígeno que él cargaba, sino por las ganas de disfrutar el momento. Me contó que el terrorismo fue una de las razones por las que decidió irse a España en busca de oportunidades. Me habló de la barbaridad de ver Lima creciendo para arriba.
—Madrid no tiene nada que envidiarle a Lima, Cristinita. Pero es que los peruanos no sabemos valorar nada.
—Me hubiera gustado conocer Lima antes.
—¡Uy! Yo te cuento algunas historias y tú las escribes. Escribes muy bonito, Cristinita.
—Tengo algunas historias en mi cabeza.
—Puedes escribir lo que queráis, Cristinita. La pluma es tuya.
«Yo tuve la certeza de escucharlo y de mirarlo con ojos de nieta que adora a su abuelo, y el Beto, sabio como siempre, la certeza de contarme exactamente lo que yo quería escuchar de su voz»
Esa última vez, como las veces anteriores que nos despedimos, me pidió que le prometiera que nos veríamos pronto y que la próxima vez sería en Madrid, para caminar por el Parque del Retiro y tomarnos una foto frente a la Puerta de Alcalá, como el ritual bendito que hacían él y mi madre cada vez que lo visitaba.
En un álbum de fotos de los viajes de mi madre a Madrid, hay una foto de su primer viaje, en la que con mi abuelo están paraditos al lado de La Puerta de Alcalá. En mis recuerdos está la historia repetida de su caminata en la nieve para llegar a tomarse la foto. Yo quería vivir el honor de llevarlo del brazo mientras me contaba, con esa voz que podía llenar el espacio de sabiduría, la historia de La Puerta de Alcalá.
—Te espero en Madrid, Cristinita, pero pronto, ¿vale? Porque estos pulmones benditos…
—Prontísimo, te lo prometo.
Viajé a Madrid dos años después de que ese cáncer injusto se llevara al Beto. El tiempo, mi desidia y mi inmadurez no me permitieron tomar ese avión antes.

La tarde en que conocí por fin La Puerta de Alcalá, sentí al Beto conmigo. Caminé a paso lento, como si lo llevara del brazo, cuidando el peso del balón bendito y escuchando sus relatos, su voz pacífica. Imaginé toda la historia que me contaría sobre aquel monumento. Me paré bajo uno de los árboles de arce que adornan las avenidas cercanas, cerré los ojos y disfruté la coincidencia perfecta. El piso se movía en forma de hojas de arce crujientes, desparramadas por toda la vereda. Tomé la hoja de arce más bonita que encontré, la levanté hacia el cielo y le dije al Beto que ahí estaba, cumpliendo mi promesa. Caminé al ritmo de la música española que me acompañaba, me tomé unas fotos con la ayuda de una desconocida y me detuve a admirar el monumento, mientras me dejaba abrazar por el sentimiento de estar tan lejos de casa y de sentirme tan cerca de mi raíz.
«El Arce es mi personalidad, mi carácter de mujer autosuficiente, mi amor por el mundo y la pluma, mi familiaridad con ciudades y frases, con pensamientos y visiones de la vida».
La Puerta de Alcalá está parada en el tiempo, grande e imponente en la rotonda de la Plaza de la Independencia, dividiendo cuatro avenidas, rodeada de un jardín lleno de flores y unas pequeñas luces que la llenan aún más de belleza cuando anochece. Esa primera vez que la vi me vestí de azul, como cada vez que tengo la certeza de que viviré algo que marcará mi vida.
El apellido del Beto, que es también el de mi madre, lo venero en un altar imaginario. El Arce es mi personalidad, mi carácter de mujer autosuficiente, mi amor por el mundo y la pluma, mi familiaridad con ciudades y frases, con pensamientos y visiones de la vida. El Beto fue siempre mi personaje importante en la distancia, porque era el padre de mi madre y, para mí, solo por eso ya merecía un agradecimiento infinito.
Esa noche, luego de conocer La Puerta de Alcalá, dormí feliz, pero antes de dormir lloré un poco, con ese llanto tranquilo, caliente, adorando haber estado rodeada de hojas de arce en ese momento, lista para continuar mi viaje por Europa, con el peso liviano que suelo sentir cuando por fin cumplo una promesa… Cuando se me infla el pecho con el bombeo que hace el amor por mi raíz.

El viaje por Europa duró mes y medio. La mañana en que debía abordar el avión de regreso a Perú, el cuerpo se me llenó de pesadez, de una tristeza extraña. Había un espacio en blanco en mis días en Madrid, una pieza que no encajaba. Me senté en el asiento del avión y repasé en mi cabeza los mejores momentos de ese mes y medio, poniendo en orden mis historias para contarlas a mi regreso. En mi cabeza apareció la imagen de mi encuentro con La Puerta de Alcalá, y sonreí como una niña mientras buscaba la foto en la memoria de mi cámara. Era la imagen del momento más importante del viaje, la razón por la que había cruzado el charco. De pronto me vi en una imagen parada junto a la Puerta de Alcalá completamente sola, sin nadie alrededor, sin mi abuelo, sin el Beto, y con la espantosa sensación de una paz falsa, de no haber sabido llegar a tiempo. De sentir que fueron mi desidia e inmadurez las que me hicieron fallar, las que me hicieron dejar al Beto y a mi historia esperando una promesa incumplida.
Dos años después volví a Madrid. Mi primera parada fue La Puerta de Alcalá. No había hoja de arce en las veredas. Era verano y las hojas de arce estaban muy bien prendidas a sus ramas. Saqué de mi billetera la hoja de arce seca que dos años antes alcé al cielo mientras creía cumplir mi promesa. “Perdón, gran Arce” dije y caminé unas cuadras hacia Gran Vía, intentando buscar la manera de recordar siempre esa sensación de vacío en mi cuerpo, para jamás volver a faltarle a una promesa. Encontré un estudio de tatuajes. Cinco hojas de arce en mi brazo. Mi raíz en mi brazo izquierdo: el más cercano al corazón.