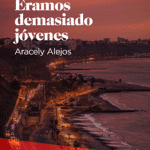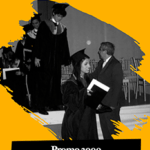Perder a sus padres es el mayor miedo de un hijo. Mantener la cordura es casi imposible cuando está a punto de suceder. ¿Cómo manejar las emociones?
Esa mañana, mientras esperaba en la puerta de emergencias, recordé que hablé con ella dos días atrás. Yo había llegado tarde de la universidad y la había encontrado en su cuarto acostada en la cama, viendo una película de terror que tanto le gustaba. Me acerqué y le pregunté si podía acostarme a su lado. Con un gesto, moviendo su dedo índice de arriba abajo, me dijo que sí. Me hizo un campito en su cama, puso su brazo debajo de mi cabeza y la suya sobre el mío. Me preguntó cómo me había ido en la universidad. Le comenté que posiblemente iba a reservar dos cursos porque se me cruzaba con el trabajo, pero que los iba a llevar en el verano.
A pesar de que nos amábamos, era muy difícil decirnos las palabras mágicas. Éramos de esas relaciones en las que los gestos bastaban para decir mucho; sin embargo, creí que era preciso decírselas. Algo dentro de mí me lo decía. Tenía un mal presentimiento debido a su constante tos. Esta me tenía muy pensativa. Era una tos seca, rara. Mientras acariciaba su brazo, la miré y le dije “Mamá, te amo mucho. Disculpa por no habértelo dicho antes”. Ella, con su voz dulce y cansada, me respondió “Y yo a ti, Alita. Y a tus hermanos. Son mi gran orgullo”. Nos abrazamos muy fuerte y derramamos lágrimas contenidas. Queríamos hacernos las fuertes, pero el amor pudo más.

“Ya puede ingresar. Solo son diez minutos. Último pasillo”. Era el vigilante del hospital que me avisaba para hacer mi visita. Entré y me dirigí en dirección al pasillo indicado; comencé a buscarla entre las personas que estaban internadas. Cuando volteé, la vi. Ella estaba en un cuarto pequeño. Tenía unas agujas en sus brazos y unos tubitos en la nariz para el oxígeno. Ella ya me había visto antes y me clavó como siempre su gran sonrisa. Como para no prestarle atención a ese lugar tan sombrío, se adelantó y me dijo “Alita, te presento a mi amiga. Ha venido también de emergencia”. Volteé mi cabeza para ver quién era. Resultó ser una paciente que había sido internada por una infección.
Parecía estar con buenos ánimos, o eso es lo que ella me quería hacer creer. Continúo hablando con cierta dificultad. “Alita, no sabes. Las enfermeras han hecho una fiesta toda la noche y no nos han dejado dormir. ¡Son unas disforzadas! ¿No amiga?” dirigiéndose a la señora que me había presentado. “Sí, Irenita” le respondió ella. Yo le correspondí con una sonrisa, pero por dentro me carcomía la angustia de verla postrada en esa cama.
«Nos abrazamos muy fuerte y derramamos lágrimas contenidas. Queríamos hacernos las fuertes, pero el amor pudo más»
Luego me pidió que me sentara a su lado y me entregó una hoja, a la vez que me decía que tenía unos pendientes para sus clientas. “Diles que por favor me disculpen, que no podré terminar sus prendas. Otra cosa: te quiero pedir que cuides a tu papá, que te asegures de que tome sus pastillas para la presión. Igual a mi viejita renegona —se refería a mi abuelita—. Quiero que apoyes a tus hermanos para que ingresen a la universidad. De ti no me preocupo. Sé que estás encaminada y que puedes lograrlo sola. Quiero que seas feliz”.
La palabra “sola” me causó dolor y todo me sonaba a una despedida, así que le cambié de tema: “Mamá, no te preocupes, vas a estar bien. Estoy haciendo las gestiones para que vayas al hospital donde siempre te atienden”. Mis diez minutos concluyeron y me tuve que retirar. Le dije que descansara, que no hablara mucho y que yo volvería el siguiente día.
Al día siguiente, el médico me indicó que la iban a trasladar a un hospital donde hubiera una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ese día esperamos toda la mañana hasta la noche. Cerca de las nueve nos anunciaron su traslado. Cuando la llevaban con la camilla de emergencias a la ambulancia, en compañía de mi hermano, desde afuera grité fuerte y con mi mano alzada “Ma, ¡acá estamos!”. Ella me vio y me respondió con el dedo pulgar levantado.
Mi papá y yo fuimos detrás de la ambulancia con el auto. La llevaron a un hospital del Cercado de Lima. Tenían que realizarle previamente una placa de rayos x para ver el porqué de su falta de respiración. Luego fui con ella al cuarto donde se encontraban las camas UCI. La acompañé un rato. Ella estaba pensativa. No me hablaba, solo miraba el cuarto donde estaba. No pude estar esa noche con mi mamá, me dijeron que no podía.

Me quedé en el primer piso del hospital hasta el día siguiente, junto a mis hermanos, mi papá y muchos otros miembros de la familia. Por la mañana, cuando fui a verla, me miró enojada y me dijo “¿Por qué me has dejado? Me da desconfianza estar aquí”. Después de unos minutos se le pasó y cambió su ceño fruncido por una sonrisa, y me comenzó a hablar. “Mira cómo está mi pan. ¡Ayyyy! Mantequilla corriente”. Lo decía a modo de broma. Me pregunté cómo habría visto mi cara que me quiso hacer reír.
Luego de estar con ella, pasé a hablar con el médico. Lo que me dijo me sacó de cuadro. Eran los resultados de sus placas de rayos x; escuché lo que había leído alguna vez en Google para conocer lo de su enfermedad. “Tu mamá ya hizo metástasis. Ya no hay nada más que hacer”. Mi mamá tenía el 90% de los pulmones comprometidos. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte, no lo podía creer. Creí que el cáncer a la mama no llegaría hasta ese punto, que los tres años de tratamiento, entre quimioterapias y radioterapias, iban a ayudarla, pero no fue así. Nunca había sentido un frío tan escalofriante, y no era por el frío del hospital, sino por sentir tan cerca lo que se me hacía tan lejano.
Al día siguiente, a mi mamá se le veía un semblante distinto; se le veía más agotada. Ya no quería comer. Le pregunté cómo se sentía y ella me respondió con una voz seca y con mucha más dificultad. “Mal. No sé qué me han hecho aquí. No sé por qué me siento cansada. Ayer estuve bien, aquí me han hecho algo”. Yo sabía lo que le ocurría, pero no le podía decir toda la verdad. No quería matar su fe y esperanza que aún tenía por la vida.
«Le di un beso. Quise que mis labios nunca la olviden, así que traté de que fuera un beso muy profundo, donde pudiera sentir a la vez su aroma y la suavidad de sus mejillas… Quería tener la idea de que siempre estaría conmigo»
La luz del sol, que entraba por toda la ventana del cuarto, me empañó la vista. Con la idea de consolarla le dije “Mamá, mira la ventana. ¿Ves qué bonito está el día? Ha salido el sol”. Ella, acostada en su cama, giró su cabeza hacia la derecha y miró hacia la ventana como si fuera la última vez que miraría ese lindo sol. Le volví a decir “Mamá, ¿quieres que te cante tu canción?”. Me respondió que sí. Comencé a cantar y, mientras le acariciaba el cabello, me siguió: “Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón”. Esa canción le encantaba. Representaba su optimismo por las cosas. A pesar de todo siempre estaba alegre. Para ella no había imposibles. Tenía una fe tremenda por la vida, por la gente y, por supuesto, de que iba a lucharla hasta el final. Me miró y esbozó una sonrisa. Quería derrumbarme en ese momento mágico y a la vez trágico. Su vida se me iba.
Cerca de las seis de la tarde, el médico llamó para indicar que mi mamá no sobreviviría la noche. Su corazón no dejaba de latir, pero el oxígeno ya no funcionaba y su cerebro no respondía. Entramos a despedirnos. Ella estaba sedada. A pesar de eso, mis hermanos, mi papá y yo le hablamos. Le dijimos que esté tranquila, que no se preocupe por nosotros, que íbamos a estar bien y que sus sueños iban a ser cumplidos. Le di un beso. Quise que mis labios nunca la olviden, así que traté de que fuera un beso muy profundo, donde pudiera sentir a la vez su aroma y la suavidad de sus mejillas… Quería tener la idea de que siempre estaría conmigo.
A las dos de la mañana ella partió.
Es así que la muerte se me hizo lejana, tanto como la idea de no volver a verla.